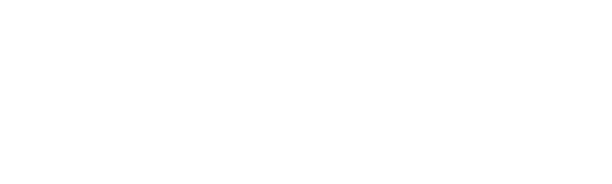El papel de la inteligencia artificial en el periodismo se ha convertido en uno de los grandes dilemas de la actualidad. Desde hace ya tiempo, los periodistas se debaten entre verla como una amenaza o una aliada, entre el temor de ser sustituidos y la esperanza de encontrar en ella una herramienta de transformación.
Carolina Escudero, doctora en Psicología Social por la Universidad JFK de Argentina, combina una sólida formación académica con una mirada ética y emocional sobre el periodismo. Su trayectoria, que abarca la docencia, la investigación y el trabajo en medios de Argentina, España o Estados Unidos, se ha centrado en la exploración del papel de las emociones en la práctica periodística: el trauma, la empatía o la reparación simbólica de las víctimas a través del relato.
En su nuevo libro, Mediating Imperfect AI (Springer, 2025), Escudero pone sobre la mesa el papel de la inteligencia artificial en el periodismo y propone una mirada ética y afectiva sobre la profesión en la actualidad. El libro parte de una sencilla premisa formulada a los periodistas “¿Cómo te sientes frente a la irrupción de la IA en tu medio?”
¿Cuánta fascinación sienten los periodistas por la innovación y las nuevas herramientas? Basado en testimonios de periodistas de siete países, Argentina, Brasil, China, Francia, México, España y Estados Unidos, el estudio revela un mapa emocional de contradicciones: entusiasmo y desconfianza, curiosidad y agotamiento, esperanza y miedo. Escudero invita a pensar la “imperfección” no como error, sino como posibilidad: el espacio donde la tecnología y la sensibilidad se encuentran, donde la inteligencia —humana o artificial— se reconoce vulnerable y, por tanto, capaz de aprender. En esta conversación, la autora nos guía por ese lugar intermedio, imperfecto y profundamente necesario, donde todavía es posible imaginar un periodismo más humano, más atento y más consciente de su propio pulso.
En el libro planteas que la “imperfección” no es un fallo, sino una condición humana. ¿Cómo llegaste a resignificar ese término dentro del contexto tecnológico y periodístico? ¿Cuánto tiempo te ha llevado esta investigación?
Fue un proceso. Si vieras la propuesta inicial del libro y el resultado final, notarías que son muy diferentes. Fui escuchando una y otra vez los relatos de los periodistas y allí estaba esa condición humana: latente, circular, con necesidad de diálogo y pensamiento crítico. Todas esas cuestiones que iban surgiendo me llevaron a trascender la mirada binaria entre quienes se muestran proclives y positivos ante los cambios tecnológicos y quienes se oponen. Es mucho más complejo: hay matices, grises, vacíos; hay imperfección. Y esto se alinea muy bien con el concepto de la paz imperfecta, en movimiento, donde se reconocen los conflictos. La IA genera conflictos internos en algunas personas, pero no siempre se expresan; no siempre el contexto permite ese tipo de diálogo, de poner en palabras miedos o dudas. Esta idea comenzó hace cuatro años y se fue germinando, aunque mi cuestión central se mantuvo: no me digas cómo usas la IA, dime cómo te sientes con su llegada a tu medio y a tu profesión.
¿Recuerdas alguna conversación o testimonio de los periodistas entrevistados que te haya revelado de manera especialmente clara esa tensión entre fascinación y miedo frente a la inteligencia artificial?
Sí. Recuerdo con mucha nitidez el testimonio de una periodista brasileña, joven, visiblemente agotada. En su medio ya utilizaban robots para presentar las noticias, y eso la había asustado profundamente. Frente a esa situación decidió sindicalizarse, buscar un espacio colectivo donde expresar sus preocupaciones.
Otro caso fue el de un periodista francés con amplia experiencia en prensa escrita. Su empresa impuso una formación en IA sin consultar previamente a los editores, obligándolos a usar bots para generar titulares y hashtags. Los editores ya sabían que esos bots cometerían errores y que ellos tendrían que corregirlos. Además, temían que los más jóvenes confiaran ciegamente en los resultados automáticos. Esa falta de diálogo, de escucha y de valoración de las necesidades reales me resultó muy reveladora. Confirmaba lo que intuía: no se trata solo de herramientas, sino de valores, ética profesional y sentido de comunidad. Los mejores equipos son los que construyen juntos, incluso ante lo disruptivo.
Hablas de emociones como la desconfianza, la curiosidad o el agotamiento. ¿Qué lugar ocupan estas emociones en las redacciones?
Son cambiantes, no estáticas. Muchos periodistas me decían que “no hay tiempo para las emociones” porque viven bajo la presión del cierre y la inmediatez. En ese ritmo vertiginoso, detenerse a sentir o dialogar se vuelve casi un lujo. A menudo, cuando les preguntaba “¿cómo te sientes con la llegada de la IA?”, muchos —especialmente varones— respondían “yo pienso que…”. Tenía que repreguntar para llegar a la emoción detrás del pensamiento. Es lógico: su formación se basa en la objetividad, la neutralidad, la precisión. Pero las emociones están ahí, aunque se intenten ocultar. Reconocerlas no debilita el periodismo, lo humaniza.
¿Crees que las redacciones están emocionalmente preparadas para convivir con la inteligencia artificial o se sigue educando a los periodistas en la escuela antes de la irrupción de la IA?
Los cambios tecnológicos no piden permiso y muchas veces nos toman por sorpresa. El proceso emocional, en cambio, tiene su propio ritmo —más lento, más humano—. Por eso creo que lo colectivo es clave: compartir, conversar, apoyarse. Cuando los cambios nos desbordan, el diálogo nos sostiene. Mediarlos es tan importante como implementarlos. La tecnología avanza, pero la contención emocional y la reflexión ética son las que nos permiten avanzar sin perder nuestra esencia.
La noción de “sentido de pertenencia” que incorporas al modelo de Galtung introduce una dimensión afectiva y colectiva. ¿Por qué crees que ese aspecto ha estado tan ausente en los debates sobre tecnología y ética?
Depende mucho del contexto y del país, pero creo que lo esencial es situarnos en este presente y poner el debate sobre la mesa, en todas las mesas: en las redacciones y en los espacios virtuales donde ahora trabajan muchos periodistas. El diálogo no puede quedar en manos exclusivas de los equipos tecnológicos. No se trata de dividir, sino de sumar experiencias, reconocer tensiones y compartir aprendizajes. La ética y la tecnología deben pensarse juntas, porque solo desde el encuentro entre las personas se construyen cambios verdaderamente significativos.
En tus investigaciones cruzas la sociología, la pedagogía y la ética. ¿Qué te enseñó el periodismo sobre la necesidad de pensar la tecnología desde un enfoque interdisciplinar y humano?
El periodismo me enseñó —y me sigue enseñando— que el vínculo con el otro es lo esencial. Informar no tiene sentido si no hay alguien al otro lado a quien esa información le sirva, le ayude, le importe. Ese compromiso social nace de la empatía y de la convicción de que la comunicación puede ser un espacio de encuentro y de aprendizaje mutuo. Pensar la tecnología desde lo humano implica entenderla como una herramienta para mejorar el diálogo social, no para reemplazarlo.
¿Qué te gustaría que un lector —un periodista o incluso un estudiante— sintiera al terminar La inteligencia artificial imperfecta?
Me gustaría que el libro los inspire a pasar a la acción: a reunirse, dialogar, fortalecer su mirada crítica y constructiva. Que comprendan que la imperfección no es un defecto, sino una compañera constante. Lo importante es cómo convivimos con ella, cómo nos acompañamos y creamos juntos espacios de diálogo y mejora. Que no están solos ante los cambios; que siempre hay comunidad. Y, si esa comunidad no está activa, que la creen. Los espacios de reflexión dan sentido a lo que hacemos, al por qué y al para qué. Suelen ser como un abrazo largo y profundo en tiempos de cambios, incertidumbre y desafíos.