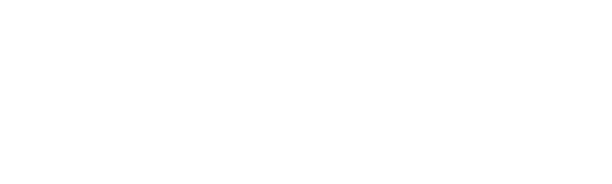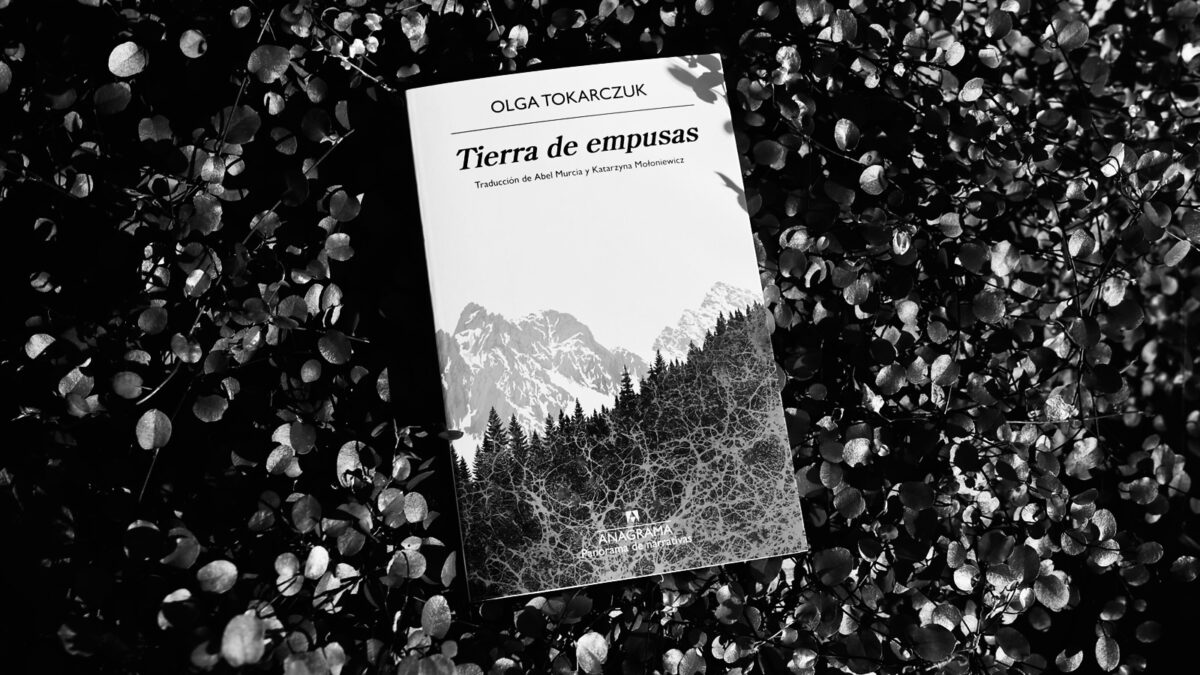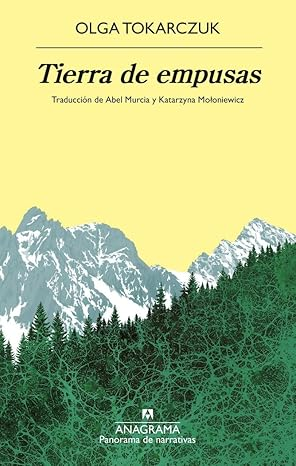Causó gran interés la aparición del libro más reciente de la novelista polaca Olga Tokarczuk: por un lado, fue el primero desde que obtuvo el Premio Nobel en 2018 y, por el otro, se inspiró en la legendaria novela La montaña mágica de Thomas Mann, que el año pasado celebró 100 años de su primera publicación. En efecto, Tierra de empusas también se desarrolla en un sanatorio de alta montaña para tuberculosos a inicios del siglo XX antes de la Primera Guerra Mundial, aunque ahora en la región de Silesia en Polonia. Además, el principal personaje ─Mieczyslaw Wojnicz─ es un joven convaleciente que planea ser ingeniero, igual que antes Hans Castorp. Más aún, se replican debates intelectuales reminiscentes de las discusiones entre el librepensador Settembrini y el Jesuita Leo Naphta, si bien ahora principalmente entre el socialista August August y Longin Lukas, tradicionalista católico.
De nueva cuenta discuten sobre los grandes temas de la humanidad como democracia, ciencia, arte y religión, pero hasta aquí llegan las similitudes. En la novela de Tokarczuk la mayoría de los debates en el sanatorio se centran en el papel de las mujeres en la sociedad. Los convalecientes replican insistentemente argumentos misóginos, que a su vez son paráfrasis de afirmaciones de célebres personajes masculinos tales como Conrad, Darwin, Freud, Kerouac, Platón, Pound, Schopenhauer, Shakespeare y Wagner.
El viraje de argumentaciones montañesas hacia los fundamentos de la visión patriarcal de la sociedad es una innovación que de inmediato atrapa el interés del lector y da solidez a la reinterpretación hecha por la nobel polaca. De hecho, la misma Tokarczuk mencionó que la ausencia de personajes femeninos fuertes en los debates de La montaña mágica fue uno de los motivos para escribir esta obra. Y qué duda cabe que incorporar discusiones de nuevos temas en un contexto de alejamiento y “tiempo detenido” en la alta montaña, así como de enfermedad y muerte, es un enfoque atractivo en términos literarios. La disquisición en estas condiciones es proclive a la contemplación y el desarrollo de argumentos sobre temas existenciales. Como bien lo señaló Mann al recordar la idea toral detrás de su obra maestra: “toda salud superior tiene que haber pasado por las profundas experiencias de enfermedad y muerte, como el conocimiento del pecado es una condición previa para la redención”.
Dicho esto, conforme se avanza en la novela de Tokarczuk empieza a surgir una divergencia notoria con respecto a la obra del nobel alemán. Progresivamente van entremezclándose hechos fantásticos e inexplicables, como la aparición de “empusas”, criaturas femeninas y demoníacas, asociadas con lo sobrenatural, el misterio y la transgresión de los límites racionales. Ello, junto al desenvolvimiento de una historia de terror y suspenso que involucra muertes rituales anuales en las que el personaje principal Wojnicz sería una víctima potencial. Más adelante, hacia el final del libro, él es atado a un tronco por seres indefinidos, escapando para después presenciar una misteriosa procesión hacia la montaña compuesta por varios personajes de la novela.
Está irrupción de hechos fantásticos agarra al lector desprevenido y tratando de desentrañar su simbolismo. Llama la atención que en una misma obra se mezclen dos narrativas: la afín al clasicista Mann con otra parecida al realismo mágico latinoamericano. A su vez, se lleva a cabo una actualización un tanto woke de La montaña mágica: Wojnicz, quien se da a entender tiene características andróginas, al final del libro asume la personalidad de una mujer.
Una interpretación plausible es que Tokarczuk introdujo a las empusas como metáfora de las fuerzas temidas por la sociedad patriarcal, quienes aparecen para desestabilizar el arreglo racional y ordenado que tal sociedad supone. Sin embargo, es válido preguntarse si ubicar a lo femenino como lo irracional, lo corporal, lo indomable que caracteriza a tales seres sobrenaturales sirve para apuntalar una crítica al discurso machista que a su vez históricamente ubica a las mujeres como irrazonables.
En general, el recurso a lo real maravilloso se percibe como algo gratuito y superficial, uno diría hasta caricaturesco. Su uso se justificaría tal vez si reforzara una visión sobre el radicalismo de las ideas dominantes y llevara a especulaciones que den nuevo relieve a experiencias personales del lector. Si además esto se logra introduciendo imaginería poética para hacer más bella la narración tal recurso sería doblemente loable. Empero, nada de esto sucede en este libro. No hay poesía, la historia criminal no genera suspenso y los seres mitológicos no sirven para abstraer y contrapuntear las ideas misóginas planteadas a lo largo de la obra. Tal reparo a esta novela se reafirma por tener como antecedente la sobria y estructurada obra de Mann, que ineludiblemente se mantiene como punto de referencia.
Al terminar, no se quedan con nosotros reflexiones sobre injusticias pasadas y presentes sino sólo la sorpresa por haber perseverado hasta la última página.