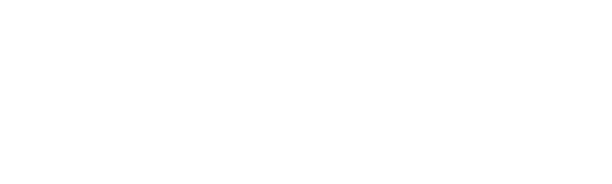Es una calle larga con locales que venden cerámicas, representaciones de santos y dioses, artesanías, animales enjaulados para comer o domesticar (sin especificar cuál es cuál), productos esotéricos que ellos llaman illuminati, plantas, carnitas y mariscos. Se llama Callejón Canal, tal vez porque tiene el aspecto angosto de un callejón y húmedo de un canal, o tal vez porque el nombre respondió por casualidad a las atribuciones del lugar y no al revés. Está ubicada en la colonia Merced Balbuena, al oriente de la Ciudad de México, donde se desdibujan las fronteras entre los rincones de comercio y la tierra de ímpetu colonial.
Hay cáscaras de camarón tiradas en el piso y un olor agrio que sale de una pila de platos que un hombre limpia en agua sucia. La marisquería “El Puerto Don Roque” sirve una explosión de camarón, pulpo, almejas, pepino, rábano y limón, ahogado en una salsa de tomate que se desborda sobre un molcajete con imitación a copa de coctel. Antes de salir al Callejón San Nicolás, al final del canal, hay un lugar llamado Místico Aries donde está la representación más grande en el Mercado de Sonora de la Santa Muerte, o como ahí le llaman: la Niña Blanca, la Dama Huesuda, la Flaquita, la Santísima Señora.
Calculo que mide al menos dos metros, lo mismo que el marco de una puerta. Está parada sobre una plataforma de madera que se mueve de lado a lado como una balanza. Otea a quienes la visitan: yo la miro con respeto esperando a que eso impida que salga de su jaula. Ella flota con un túnica larga de color negro, sosteniendo una guadaña en la mano izquierda. Un búho que parece de tamaño real está posado sobre su hombro derecho. “La guadaña es para cortar los caminos malos”, dice Víctor López, un hombre de 35 años que ha pasado los últimos 10 vistiendo a quien él llama la Niña Blanca. “Así, las personas que quieran hacer algún mal lo podrán cortar espiritualmente. La balanza es el equilibrio entre el bien y el mal, y el búho es la sabiduría”. Al pie del altar, dentro de la estructura, descansa un ramo de flores amarradas con un lazo rojo. Fuera de la jaula, en el piso, dos veladoras, una blanca y otra azul, iluminan a la Santísima.
Víctor no deja de vestir a la Muerte. En una mano sostiene un bote de pegamento con el que pega falsos dólares a un papel. “Nos dedicamos a adornarlas, dejarlas con todos los detalles, más que nada con cosas que a la gente le agrade y así las compren. Es un espejo que refleja sus plegarias”. Detrás de Víctor está una estructura de plástico negra sobre la cuál se paran distintas figuras de la Santa Muerte. Por la diferencia de alturas noto que cada una ocupa un lugar jerárquico en la plataforma. Los colores también varían y su significado está expresado debajo de cada una: dorada para el dinero, roja para el amor, verde para la justicia, amarilla para el éxito, blanca para la pureza, azul para la salud, y la negra para proteger contra las energías negativas y las fuerzas superiores (lo que quiera que esto signifique).
“El color no importa, es mercadotecnia. Así que, como dice uno vulgarmente aquí, nos da de comer”, reconoce Víctor. Junto a él está parada la veladora de los siete colores con la inscripción: “muerte a mis enemigos”.
La leyenda cuenta que la Dama Huesuda trabajaba para Dios. Era el arcángel de la muerte, pero no le gustaba el mandato del señor: le lastimaba ver cómo la gente moría cuando los tocaba. Se quitó los ojos para no verla sufrir. Los oídos, para no escuchar sus lamentos. La piel, para no sentir sus cuerpos. Otras versiones de la leyenda aseguran que sus raíces vienen de tradiciones prehispánicas. Cuando el catolicismo llegó a la tierra entre aguas no lo hizo solo con cruces y evangelios, sino con símbolos que encontraron espejos en las deidades que ya habitaban los espacios.
Detrás de su túnica y guadaña se asoma el rostro de Mictlantecuhtli, señor del Mictlán, y de Mictecacíhuatl, su compañera: guardianes del inframundo nahua, el vasto territorio al que las almas viajan después de morir. Los monarcas del Mictlán no desaparecieron del imaginario colectivo.se mimetizaron con nuevas formas de fe. La Flaquita ya estaba aquí, en el eco de aquellos dioses descarnados. Las imágenes que representan a Miclantechutli muestran a un ser esquelético, sin piel, portando un casco grande de plumas (digno de un ser que controla el destino), y la boca entreabierta como si estuviera haciendo un llamado.
Recorrer el Callejón Canal genera un sentimiento de impotencia. Cada tanto me levanto la sudadera para asegurar que el hilo rojo que cuelga de mi cintura siga atado con la misma fuerza que hace unas horas o que la curita que cubre mi ombligo no haya perdido su pegamento a causa del sudor de mi cuerpo.
Unos días antes, como ritual de preparación para conocer a la Santísima, busqué en Google: “cómo protegerse contra la brujería”. Apareció lo siguiente: usar amuletos de protección (cuarzos, hilo rojo, pulsera con un ojo de tigre), hacer limpias energéticas, tapar el ombligo, evitar la envidia (¿alguien en la historia de la humanidad lo ha logrado?), rezar un Padre Nuestro, y bañarse con agua de romero. Según una página web que parece poco confiable, el hilo rojo es una herencia de prácticas mesoamericanas usadas para protegerse de vibraciones que el cuerpo absorbe sin darse cuenta. La curita responde a la creencia de que el ombligo es un punto de entrada energético, una especie de portal que hay que sellar. El baño de romero es una fuente de abundancia y prosperidad. El Padre Nuestro parece una exigencia de nuestras abuelas.
La superstición está alimentada por siglos de costumbres, apropiaciones y rumores que se entrelazan para dar sentido a lo invisible. Yo no sabía nada sobre la necesidad de cuidarme de la brujería (no creo ser tan importante), o que la figura de la muerte despertara y me arrastrara a un mundo oscuro y tenebroso. De todas maneras me protegí con símbolos tan frágiles como un cordón y una curita azul. Elegí protegerme de lo invisible o lo inventado, no por certeza, sino porque la apuesta de la fe y la precaución parecía más sensata que enfrentarme a lo desconocido con las manos vacías.
“Ya sé que le tienes miedo”, dice Giovanna, una niña de 16 años que conocí en el mercado. “Pero realmente cuando eres una persona de bien, que siente cosas bonitas, la Santa no te hace nada. Ya ves como dicen: el que nada debe, nada teme”. De todas formas, al llegar a casa me quité la curita, guardé los cuarzos en un cajón con llave y tomé un baño de romero.
Detrás de una reja blanca hay todo tipo de flores: rosas, girasoles, tulipanes, lilis amarillas, un arreglo con astromelias de todos los colores. Esconden carteles con llamados y precauciones: “Veladoras por 30 pesos”; “Ella es tu gloria”; “Prohibido las drogas”. Es la calle Alfarería, en el barrio bravo de Tepito. El humo de un cigarro guía el camino a la foto del fondo: una mujer de ojos cansados, cejas finas y delgadas como pintadas con un plumón, y un mechón blanco que destaca sobre su pelo negro. Es Enriqueta Romero. Conocida como una de las “Siete Cabronas de Tepito”, o simplemente como doña Queta. A lado de esa foto está la Niña en su altar: vestida de rojo con un velo negro, decorada con calaveras, flores y retratos de fallecidos, venerada con velas, cigarros prendidos y botellas de tequila a medio tomar.
Camina frente a mi un gato negro que, para sorpresa de nadie, se llama “Negro”. Me lo dice un hombre con atuendo monocromático de un verde chillón. Le pregunto si vive ahí. Responde que Enriqueta es su mamá. A él le apodan el Conejo, pero cuando pregunto su nombre me contesta: “no andes de chismosa”. Presume que su mamá hace milagros, pero que hay que tener cuidado. Advierte que no debo preguntar “pendejadas”, que no le enseñe biblias y que no le hable sobre temas cristianos. “¡Cómo quiero a mi Patrona!”, exclama, refiriéndose a la Santa Muerte. “Yo soy aviador, eso es gracias a mi Patrona. Ella me ha salvado de los vicios, de las drogas, del barrio”.
Días después regreso a la calle Alfarería. Doña Queta está sentada, vistiendo a una figura de la Santa Muerte. Me presento y le digo que conocí a su hijo, el Conejo. Contesta que no conoce a nadie por ese nombre. Le enseño una foto y jura nunca haberlo visto: ¿me lo imaginé?, ¿fue el gato negro?, ¿brujería? Enriqueta tiene 80 años. Lleva 60 rezándole a la muerte. El 31 de octubre de 2001 puso un altar afuera de su casa y desde entonces cada primero de mes ahí se festeja a la Santísima, se da gracias por el mes que pasó y se le pide una bendición para el que viene.
Queta asegura que ella no fue la primera en poner un altar público y me mira con frustración cuando hago la pregunta, como si fuera una mentira que ha escuchado más veces de las permitidas. “Niña mira, tampoco me puedo colgar algo que no es mío. Yo iba a los altares, iba a ver a la Santa Muerte. Después mi hijo me la regaló y aquí me tienes con el mío”, me dice. Supongo que no fue el Conejo.
Muchas personas se acercan a Queta mientras hablamos. Unas le piden riqueza, otras salud, otras un abrazo o cualquier afecto que se asemeje al cariño. Le pregunto: ¿Por qué las personas piden su bendición y visitan su altar si hay tantos dedicados a la Santa Muerte en estas calles? “Aquí hay mucha fe, muchísima gente dice que yo soy milagrosa. Pero es Dios el que acomoda todo. Aquí no hay ni brujería, ni hechizo”, contesta mientras corta tiras de hilo amarillo que acomoda cuidadosamente una delante de otra sobre el cuerpo de una
Santita. Levanta la mirada y agrega: “Porque en este altar, niña, para rezarle a la muerte se le tiene que pedir permiso a Dios, ¿entiendes? Entonces aquí primero está Dios y después ponme todo lo que quieras”.
Negro, el gato negro, se envuelve en mi pie. Dejo las supersticiones a un lado y lo acaricio. Esos segundos me costaron la atención de doña Queta. Ahora está teniendo una conversación con quien parece ser una buena amiga. Hablan sobre los hijos, las parejas, las enfermedades, los precios y los adornos. Sobre Dios y el diablo. Sobre miles de cosas que no caben en una sola conversación. “Dios es grande, igual que el diablo y la muerte. Cuando me dio una trombosis me iban a quitar la pierna, gracias a ellos salí bien”, le dice Queta a su amiga, tomándole la mano.
En la parte trasera del altar está su cuarto. Una cama individual, con una sola almohada y colchas de cuadros verdes y rojos. En la pared, arriba de la cama, hay retratos de famosos como Paulina Rubio, Cristian Castro, Juan Gabriel, y el “Canelo” Álvarez. La pared que divide el área pública, donde Queta recibe a quienes buscan su bendición, del espacio privado, en el que ella duerme, está decorada por ambos lados. De uno, la Santa Muerte con sus flores y veladoras; del otro, un angelito negro y una representación del diablo. El primero con cara de niño, pintado completamente de negro, cejas fruncidas y cuernos envueltos en hojas doradas. El segundo, un minotauro como de mitología griega, con cabeza de toro y cuerpo de hombre. “Mis niños hermosos”, les dice. “Los consiento con agua, vino y café”.
Ella, como Víctor y Giovanna, no cree que rezarle a la muerte la libera de su destino. ¿Cree que el amor a la Flaca le haga tener menos miedo a morir?, le pregunto. “No, yo soy la chingona,” responde Queta. “La muerte nada más se me para a un lado y me lo reafirma. El día que me toque, que me lleve”.
Vende desde veladoras, fotos, incienso, hasta figuras tamaño real de la Santa, San Judas o Jesús Malverde. Ese trío es famosamente conocido como “La Santa Trinca”. A Malverde, con su bigote recto y camisa de cuadros, se le conoce como el santo de los narcos, aunque sus devotos aseguran que fue un bandido generoso, un Robin Hood sinaloense que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. San Judas Tadeo, patrón de las causas perdidas, recibe a sus devotos cada 28 de octubre en la Iglesia de San Hipólito, cerca de la Alameda Central.
Una tarde de primavera del año 2019, cuatro hombres fueron asesinados en una casa de la colonia División del Norte en Ciudad Juárez. La Fiscalía reportó que en el lugar fue encontrado un altar a la Santa Muerte rodeado de dinero, veladoras, agua y una bala. Cinco años más tarde, también en Juárez, las autoridades incautaron bolsas de marihuana ofrecidas como regalo a la Señora. En el mismo año una mujer fue acusada de asesinar a tres personas y retirarles los órganos, supuestamente para ofrecer en adoración a la Niña Blanca. En Tijuana, en 2009, la policía detuvo a un presunto narcotraficante conocido como “El Kaibil” que cargaba una pistola bañada en oro grabada con la imagen de la Santa Muerte.
Si yo estuviera en esa situación de precariedad y violencia, ¿no buscaría también una entidad lo suficientemente poderosa que me protegiera? ¿No buscaría una santa que también viviera en la ambigüedad?
La Santa que yo conocí heredó un trono que cambia de forma dependiendo de quien lo vea. Cada persona tiene su propia manera de conversar con ella. En Chihuahua, el culto es comúnmente asociado con grupos delictivos. En Ciudad Juárez, donde 8 de cada 10 personas se declaran católicas o protestantes, hay al menos 7 templos dedicados a rendirle culto a la Dama. No hay estadísticas oficiales sobre el culto a la Santa Muerte porque no está reconocido por la Dirección General de Asociaciones Religiosas. Las métricas más cercanas para entender el fenómeno son las públicas: el “Santuario Santa Muerte Cd Juárez” suma 11 mil seguidores en Facebook, y grupos nacionales como “Devotos de la Santísima Muerte” superan los 150 mil usuarios. Solo en la Ciudad de México hay entre 2 y 5 millones de creyentes.
Parece que el culto a la Santa Muerte está condenado a quedarse en la clandestinidad y a enfrentar las miradas curiosas.
En el 2000 la iglesia de la Santa Muerte solicitó constituirse como entidad religiosa para “predicar la palabra de Dios”. El registro nunca fue autorizado por supuestas relaciones con la santería. Nunca llegó a los altares públicos, reconocidos y autorizados. En mayo de 2013, el cardenal Gianfranco Ravasi visitó México y describió el culto a la Dama como “blasfemo” y una “degeneración de la religión”. Reclamó que los cultos dentro del narcotráfico y el crimen organizado no podían ser considerados expresiones religiosas aunque usaran imágenes sagradas. El Vaticano luego remató diciendo que el culto a la Santa Muerte no forma parte de ninguna fe legítima, sino que representa “una distorsión vinculada a la violencia y a la negación de los valores auténticamente religiosos”.
La falta de reconocimiento oficial y de la curia católica no parece preocupar a los devotos de la Santa Muerte. Ella no necesita permiso de Roma para recibir plegarias de los vivos: “Santita, mira, tú sabes que yo no soy muy devota a ti, pero yo quisiera pedirte que me ayudaras mucho en mis solicitudes”, le pide Giovanna. “Ahorita yo me siento un poco triste, me siento mal, tengo pensamientos que no son buenos para mí. A cambio yo te voy a traer regalos”.
Miro la hoja tachada, rayoneada, ya sin preguntas restantes, que descansa frente a mí. Me paro de la silla y extiendo la mano en agradecimiento. Queta espera unos segundos antes de responder mis halagos y dice: “Niña, yo estoy muy agradecida con Dios y con la muerte porque son los que me han cuidado. Pero es mi fe”, aclara. “La fe une, eso es una realidad. Lo demás, nadie lo sabe. Sabremos hasta que la muerte venga por nosotros. Y se acabó”.
Víctor se despide con un último comentario: “A lo mejor la Santa es solo una representación de lo que nosotros creemos que es la muerte, como un espejo de nosotros mismos”, cuestiona.
“Quizás así queremos que sea, por amor, por respeto. Yo creo que la muerte es lo más importante en la vida”.