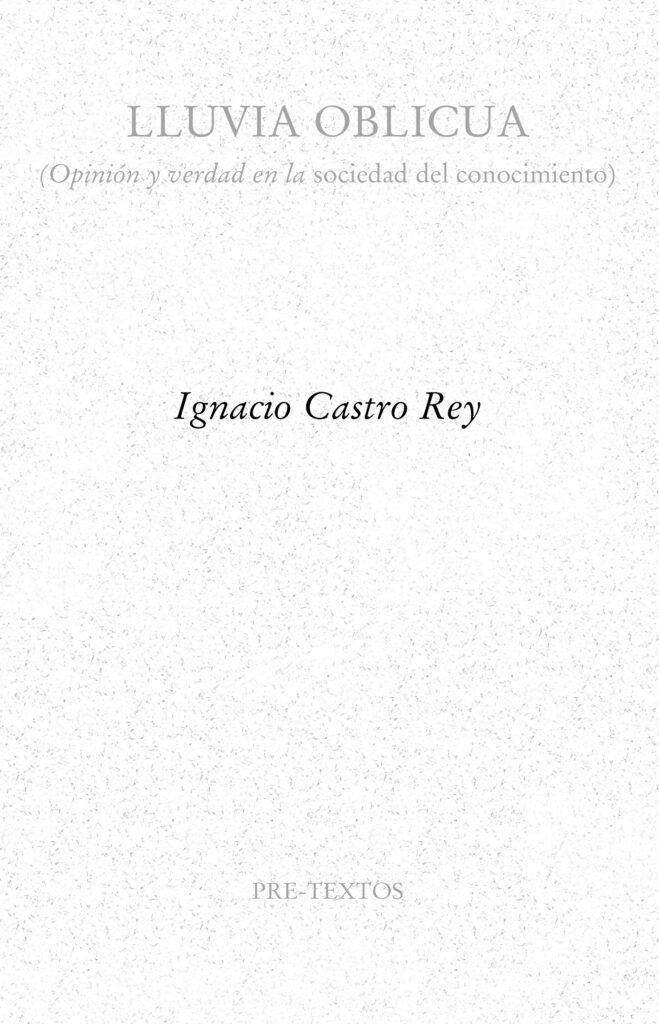Por: Antonio Sarabia*
Con Lluvia oblicua (Pre-Textos, 2020) Ignacio Castro Rey nos sitúa de inmediato ante la certeza de que, en algunas cuestiones vitales, corremos los mismos riesgos que en el año mil antes de Cristo. La vida individual, que jamás tendrá equivalencia externa y no puede esperar ninguna cobertura que la ampare, ha de encontrar en su propio e intransferible “fondo sombrío” la fuente definitiva de sus decisiones, su fuerza y sus creaciones. Todo lo otro, esa famosa interdependencia en una sociedad global, es para este libro una peligrosa y dañina mitología.
Vayamos por ejemplo al campo del arte, donde se supone que la inteligencia del mercado ha operado maravillas. Parece evidente que también hoy, a pesar del supuesto poder de la información, buena parte de las novelas, las películas y los cuadros que deberían ser conocidos, y tendrían sobre nosotros un efecto profundamente curativo, jamás saldrán a la luz. Y si lo hacen, no pasarán de ser fenómenos penosamente minoritarios. Échenle una mirada a la película Polustanok: ¿la conocen? Se dice hoy que Miroslav Tichý, por poner un ejemplo repetido, es un gran fotógrafo. Pero lo cierto es que durante los años sesenta y setenta su vida, en la muy culta Checoslovaquia, fue infernal, la propia de un vagabundo, un indigente que fue tratado oficialmente como un enfermo mental. Y así también ocurrió en el orgulloso Oeste: un caso similar al de Tichý es el de Vivian Maier. Rothko, hoy tan celebrado, sintió la necesidad de suicidarse… Es posible que un fenómeno popular como el de Beatles, argumenta Ignacio Castro, resultase hoy demasiado complejo y ni siquiera despegase de un anonimato de culto, dentro de un estruendo masivo que lo mezclaría con una inmensa bisutería sonora de todo tipo. Parece obvio que la saturación de los mercados es un refinado mecanismo de represión, pues mezcla continuamente el grano con la paja, las lilas con la tierra muerta.
Este es el humor negro del libro que hoy nos ocupa. En cuanto a su estilo, la profesora Chus Martín decía en una reseña reciente: “Desde el punto de vista del lenguaje literario, Lluvia oblicua tiene fundamentalmente dos características: la oración simple asertiva (“Ser adulto aleja de la verdad”) y la oración subordinada compleja, en donde abundan las paradojas y las antítesis (“Cuanto más baja el corazón a sentir cómo las cosas sufren, más tiene que subir y armarse la cabeza”)… Creo que esas dos características señaladas tienen lógicamente mucho que ver con el contenido de sus exposiciones, pues hace afirmaciones rotundas que crean un espacio muy delimitado y, por otro lado, realiza una filosofía de lo sensitivo -iba a decir del devenir, pero creo que lo temporal no es tan potente como lo espacial en su texto-, y que llamaría de lo terráqueo más que terrenal. Pues es de la tierra y de lo subterráneo, que nos constituye, de lo que Castro habla. De ese subsuelo que no se deja mostrar porque vive ahogado en un orden plástico y virtual”.
En una de sus últimas entrevistas el autor de Lluvia oblicua confiesa que escribe para curarse del mal de vivir. “Creo que si no escribiera me volvería loco… De Rilke a Lispector, se dijo hace tiempo que solo vale la pena escribir (y posiblemente leer) aquello que salió a la fuerza, que no pudo no ser hecho“. El autor de Lluvia oblicua confiesa que escribe para distanciarse de un mundo cuya estupidez le asquea. Escribe también para asesinar todo lo que odia dentro de sí mismo. “En tal sentido, escribir es una forma de intervenir en el mundo y a la vez retirarse de él. El frustrado hombre de acción que soy encuentra así una especie de monasterio, un campamento-base para cada día intentar un equilibrio difícil entre la cólera y la serenidad. Aunque no sé, en verdad, si puedo ser sincero sobre todo esto”.
Para Ignacio Castro, escribir y leer es un alivio de nuestro feroz pragmatismo. En la literatura podemos al fin respirar en una “vacuola de no comunicación” (Deleuze) que está libre momentáneamente de esta agobiante presión social e informativa que nos obliga a opinar y definirnos continuamente. La literatura sirve también para entretenernos, y no hay que despreciar la importancia del entretenimiento -insiste el filósofo- en un universo que, hoy igual que ayer, es extremadamente cruel. La literatura y la filosofía nos proporcionan armas para sobrevivir en un mundo implacable. Como ven, Castro Rey considera un lujo suicida practicar de verdad el pacifismo. Para él, nuestro orden social es de una extrema dureza, tanto o más que cualquier otro del pasado, y esto nos exige fortalecernos, convirtiendo nuestras palabras en una herramienta capaz de abrir tajos.
Fíjense cómo lo explica su admirado D. Foster Wallace en Conversaciones: “Para los artistas y escritores serios… pienso que el rechazo del público mayoritario y su falta de interés son en última instancia algo bueno; bueno para el arte, quiero decir”. Es posible que tanto F. Wallace como Castro rey no se hagan ninguna ilusión, en dos sociedades tan distintas como la española y la estadounidense, a la hora de creer que un ser humano puede vivir sin estar armado hasta los dientes, con las armas que sean. La palabra sería el arma de los que carecen de dinero o poder y, por encima, padecen una sensibilidad exacerbada. Como diría su admirado Shakespeare, en un fragmento de Hamlet que Castro gusta repetir: Speak daggers and use none. No se puede ser amable en esta sociedad, absolutamente motivada por el afán de lucro y poder, sin a la vez ser capaz de ser cruel. Capaz, advierte Castro, de una crueldad no siempre confesable. Como buen nietzscheano, nuestro filósofo cree que todo lo importante discurre de manera oculta, bajo el subsuelo. La transparencia informativa no es más que una de las religiones más tontas que ha inventado el hombre, para desarmarlo y convertirlo en manejable.
Lluvia oblicua es un libro de filosofía, con todo el laberinto argumental propio de la disciplina de Benjamin o Wittgenstein. Sus capítulos, párrafos y frases son con frecuencia de muy largo recorrido y de una alta intensidad conceptual. Ahora bien, el libro de Castro es también un artefacto literario porque en él el estilo y la tensión de la palabra son cruciales. Como en Lluvia oblicua, no lejos de Freud, no se cree más que en la vulgaridad más ordinaria, en un universo elemental muy ajeno a lo que llamamos cultura, Castro no puede moralizar, no puede sobrevolar la violencia cotidiana en nombre de una civilización edificante, libre de las crueldades de antaño. De ahí que, tal como Castro Rey repite una y otra vez, cada vez que pensamos radicalmente, sea como personas corrientes o como filósofos, lo hacemos con lo más atrasado de nosotros mismos, con un órgano muy distinto al erguido, orgulloso y policial cerebro. Lluvia oblicua ha de de reconciliar los opuestos -Vida/Muerte, Bien/Mal, etc.- que separamos habitualmente para defendernos de la vida común. Ha de acercar esos opuestos, ponerlos en inconfesable relación, como modo de prepararnos (Platón) para una vida inevitablemente mortal. De ahí que en este libro la fluidez circular de lo escrito, por la cual -como Rayuela– el libro de Castro puede leerse casi igual en cualquier dirección y por cualquier parte, diga tanto o más que el más duro de los contenidos conceptuales, considerados aparte.
De hecho, en Lluvia oblicua y en otros libros que nos interesan, no hay apenas diferencia entre contenido y forma. En Ecce homo, por poner un ejemplo clásico, la barbarie de lo que se dice coincide punto por punto con la tensión salvaje de cómo se dice. Difícilmente podía ser de otro modo en Lluvia oblicua, un texto que se ha empeñado en combatir nuestra “cobarde separación entre lo sagrado y lo profano”. El libro de Castro podría considerarse ficción porque la argumentación es tan delirante que no se puede dilucidar con facilidad qué relación efectiva tiene con lo que llamamos realidad. Reparemos solamente en este párrafo del prólogo: “No hay solución al problema de vivir más que atreviéndose a ser ese problema. Esa es la conversión que aquí se defiende: Atrévete a ser un peligro, a darle un rostro. En los bordes de nuestra ortodoxia, a contrapelo del esencialismo social que nos apremia, el presente libro defiende la obligación carnal, ética y política, de resistir en una paradójica alta indefinición, la misma que cierto arte de vivir logra en algunas de sus figuras desnudas. Es también el arte del amor, el de la entrega y la seducción que nos invitan a existir, bajo el nombre propio, en la forma de un ser cualquiera entre los seres. Por eso se dice que la verdad de la belleza no fuerza nada, ni siquiera elige; se limita a dejar ser. Atrévete a ser lo que eras”.
Como ven, Lluvia oblicua no nos facilita las cosas. Esa es su gran ventaja, literaria y filosófica. Después de asistir a su torbellino, una peligrosa orgía para los sentidos y el pensamiento, toda la estupidez social que nos rodea resulta casi inofensiva.
Fíjense si no en este otro párrafo, donde Castro mezcla de nuevo, de un modo inextricable, el contenido y la forma: “Nos sobran pantallas protectoras, nos faltan ventanas. A diferencia de la industria, que conserva las cosas añadiendo una sustancia que altera el original, el arte conserva dejando caer las cosas en su imperfección original y extrayendo de ello cierta levedad, el aura de un pequeño milagro. Recordemos los cuerpos escuálidos y descarnados de Lucian Freud o Antonio López, la soledad de las escenas de Hopper. El arte deja ser a las cosas, las salva abrazando su perdición irremediable. Tal vez por esto, uniendo finitud e inmortalidad, Agamben nos recuerda que algunas imágenes logran el sortilegio de una caducidad incorruptible. En el exterior natural, esa realidad por todas partes recubierta de conexiones, ocurre algo parecido. El vuelo de las aves, la danza en los humanos, es posible gracias a un juego con la gravedad, con el peso y la resistencia del aire. La música acepta la finitud, abraza el paso fugitivo de las horas, y en virtud de ello puede juntar el tiempo, detenerlo en un momento dilatado que olvida los relojes. Tal vez por esta razón el compositor de free jazz Leroy Jones (Amiri Baraka) comenta un día: ‘La música de John Coltrane es una de las cosas en este mundo que hacen del suicidio una idea aburrida’. Jones parece hablar de algo muy sencillo. Escuchar esa música nos libera del miedo, pues hace más apasionante y peligroso, más emocionante y mortal, vivir que morir”.
*Filósofo