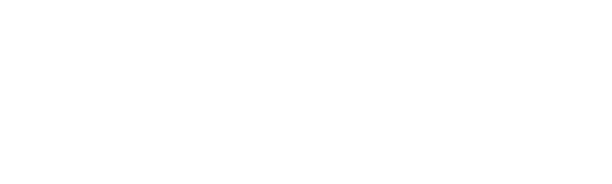No existió aquella baratija editorial que, pomposamente, los españoles llamaron “el boom latinoamericano”.
Dados a las peñas, los hispanos -que troquelaron las generaciones del 98 y del 27- creyeron que aquel rótulo repiqueteaba a quinta futbolera y apiñaron a autores dispares y peculiares en una alineación vaga y deforme. Fue una estratagema de ventas a la que varios de los integrantes del círculo desdeñaron y, en algunos casos, despreciaron con monerías de empalago. El boom suena -aún- a disparate: a figurilla de marca, a cháchara que no dice pizca; mucho menos de lo que pretende identificar. Es más injurioso que laudatorio. La desdeñosa práctica española por la etiqueta fuerza a la conjunción de plumas que sólo tienen en común la voluble región de nacimiento: ¿qué tienen de parecido García Márquez y Cabrera Infante? ¿Donoso y Cortázar? ¿Fuentes y Roa Bastos?
Encima del sello de ventas, nada.
Tampoco -contra lo que quieren ver con los peninsulares- es coyuntura, santiamén. Ninguno de los escritores reunidos en aquella glorieta quedó inerte ante el mercado del asombro europeo, porque acá, acá el siglo había dado revuelcos desde sus primeros pasos: Paz, Borges, Onetti, Carpentier y Lezama -entre muchos más- ya habían reinventado el español y lo habían llevado a niveles cósmicos en los que la Metrópoli escotaba como forastera. Y todos, eso sí, se piraron tarde o temprano del desvarío mercantil del apelativo.
Mario Vargas Llosa nunca formó parte de repertorio alguno.
Obediente y agradecido de la usanza continental defendió su desafío en una obra monumental sin cotejo a ambos lados de la mar. Con la libertad como vereda, el predicador del idioma defendió su tajo en todos los campos del lenguaje. Siempre distinto; invariablemente igual. El astro de Arequipa erigió una actitud resistente en un continente proclive a la siniestra ideología del mesianismo político y cultural. Autoexiliado de la Utopía, en la que sucumbieron otros militantes de prosa “de causa” y “solidaria”, Vargas Llosa fue leal al albedrío. Entre los escombros del combate entre la Imaginación al poder y el capitalismo tardío, el peruano supo distinguir el itinerario de la voluntad sin cortapisas.
Su distancia, su desmarque significó un acercamiento contemplativo con camaradas de tiempo y espacio como Cortázar, a quien brindó postales espléndidas de cariño y devoción. Y de profunda veneración a aves que planeaban en su mismo idioma, como Paz, Onetti y Borges.
Hay que dejar en claro: Vargas Llosa no fue “boomer”, ni latinoamericano: es eterno y universal. Es la orgía perpetua de la pasión, de la crianza de una lengua que no yace ni holganza. El Premio Nobel le llegó a destiempo. Lo meritaba desde mucho antes. Y antes que muchos, de allá y de acá. Desdeñoso del panfleto combatiente, con la indumentaria de la soltura el autor de La guerra del fin del mundo sufrió el escarnio de los “bien pensantes” que hacen de utileros de déspotas y tiranos, esos que del pueblo hacen fin y función.
La obra de Mario escapa a las cerraduras del autoengaño, que confunde la reverencia con la servidumbre.
El escritor sustantivo, indicativo de autonomía intelectual fue presa del Adjetivo Histórico en una comarca que despista entre marxismo y populismo; entre izquierdas y tiranías; entre congoja y subyugación. La liberación -escribir es exorcizar- requiere de agallas: el arrojo de Vargas Llosa está por apreciarse novela por novela. Piedra de toque en estado puro: evidencia que separa lo verdadero, lo genuino sobre lo fariseo.
Vargas Llosa es -y será- un estilete atildado en el que lo despejado cobra longitud y superficie, vastedad sencilla, fina ilación del sujeto y el predicado. Prosa diáfana, laboriosa y perseverante. Puntual. Y puntada. Castellano certero y acertado. Dinámico y pronto. Hacedero de escenas, el artista de La fiesta del chivo tuvo la gran virtud de los grandes narradores: urdir lo asequible desde lo impenetrable. La naturalidad le fue tan bien, que apenas se le notaba. Como si escribir fuera un aspaviento posible para y desde cualquiera. Cuando se lee un gran poema -dijo Borges– se piensa que lo pudo escribir uno mismo. Eso ocurre con los textos de Vargas Llosa: el que los deleita pudo anotarlos con los mismos arrebatos y lunares en primera persona del singular.
Las letras universales pierden un tic. Un signo de la turbulencia de un siglo que heredó desamparo y desvalimientos. Desde La Ciudad y los Perros hasta sus columnas periodísticas; desde sus ensayos en diarios y revistas hasta sus ficciones breves, la inabarcable labor de Vargas Llosa es un dictado de la disciplina y el rigor. La injuria y el ultraje que vendrán en su contra -las turbas suelen ser profanas- concurrirán con la vocación que él mismo acometía: la libertad es la virtud suprema de la democracia. Sin ella no hay más que obediencia y mansedumbre. La rebeldía -diría Camus, uno de los favoritos de Vargas Llosa- es una revoltura contra el látigo, y contra el amo.
La muerte acechó a Mario; queda Vargas Llosa para la perennidad. Gratitud es gracia. En las novelas del Nobel: autor y lector comparten liberalidades y homenajes.