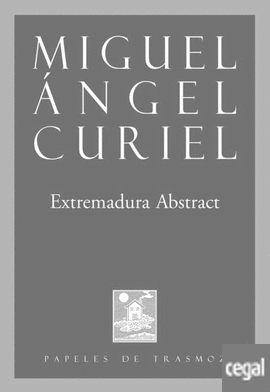La poesía no es lo que dicen que es, dice él. La poesía es un ensayo para soportar mejor la intemperie de los días. Un intento de ordenar la extensión ciega de los cielos, la luz oscura de las noches blancas, los parajes desolados de la memoria. La poesía no es lo que dicen que es, sino el oficio de apartar del horizonte los pájaros crueles del miedo. Una advertencia palmaria: No verás durante mucho tiempo el sol. La poesía es la señal que nos habla de la luz efímera de la felicidad: el canto póstumo de la alegría.
Igual que Robert Walser, Paul Celan y Walter Benjamin, Miguel Ángel Curiel es un hombre que camina y escribe. Un hombre que se mueve por los límites abiertos de su mundo particular: Alemania, Castilla, Galicia, Portugal. Miguel Ángel Curiel se retrata a sí mismo en cada uno de sus libros mientras recorre la geografía íntima de sus días. Un observador que mira, se detiene y anota: Ante el mar, los ojos solo son las grandes ventanas de una casa vacía. Miro por ellas como un extraño que ha llegado a su propio cuerpo.
Curiel, que en 2014 reunió en el volumen El agua una década de su poesía, nos entrega ahora el diario lírico de sus últimas travesías. Lo ha titulado Extremadura Abstract (Olifante editorial) y en él nos advierte: El que vive solo no muere, tiene el sol y no tiene nada. En sus poemas, además de una mirada atenta a la naturaleza, hay abstracciones, fulgores existenciales, huellas de Valente, Trakl, Ungaretti.
Diez años después de conocerlo me reencuentro con el poeta en un lugar cualquiera del mundo. Leo sus versos al azar y establezco un diálogo con mi pasado más reciente: nuestras conversaciones en el Parque de la Alameda de Soria, las copas de vino compartidas al atardecer, el filo de culpabilidad de los amores clandestinos, la sorpresa feliz de unos ojos hermosos que me sonríen: con la esperanza del amor, escribe Curiel en mi dedicatoria.
Dentro de Extremadura Abstract hay soliloquios, aforismos, meditaciones: El amor es un derrumbe, las palabras lo elevan hasta esa altura desde la que cae y se quiebra. Dentro del libro hay una imagen del poeta, un billete de tren y una fotografía mía al lado de ella. Sonreímos a la cámara, tímidamente abrazados. Apenas unas horas antes estábamos íntimamente unidos, mirándonos los ojos frente a frente, palpándonos las manos y los párpados y los labios.
Una noche, después de leer unos versos de ella, pienso y escribo: Nos separan los años, los ultrajes y los estragos del tiempo. Nos une este amor por la soledad que nos reconforta y condena. Curiel expresa esta idea con estas palabras: El palo clavado a la nieve se caerá en cuanto se vaya la nieve. Del palo podrían salir filamentos de esperanza. Algunas noches más tarde, ella me llama desde muy lejos y sus palabras -su complicidad, su cariño- me dicen que aún estoy vivo.
Una tarde de verano, mientras escribo estas líneas en el corazón de una Castilla profunda, la memoria duele porque se desata. Leo de nuevo las prosas apretadas de Curiel, su escritura medicinal que nos cura de los días oscuros del mundo, y anoto estos versos de un libro suyo anterior: Sombras por debajo de la nieve. Rescoldos de San Saturio sobre los que bailar para purificarse al principio del solsticio. Y evoco un paseo con ella por la orilla del Duero. Y las palabras sabias compartidas con el poeta. Las palabras se funden con el paisaje, las horas azules de la tarde con el recuerdo de un encuentro feliz.
Ahora, en mis noches solitarias, hay una voz amorosa que atraviesa la oscuridad y aniquila bandadas de pájaros crueles. En la dedicatoria del libro, insospechada, flota esta pregunta: ¿cuántas lunas tendrán que morir para ver tus ojos de nuevo?