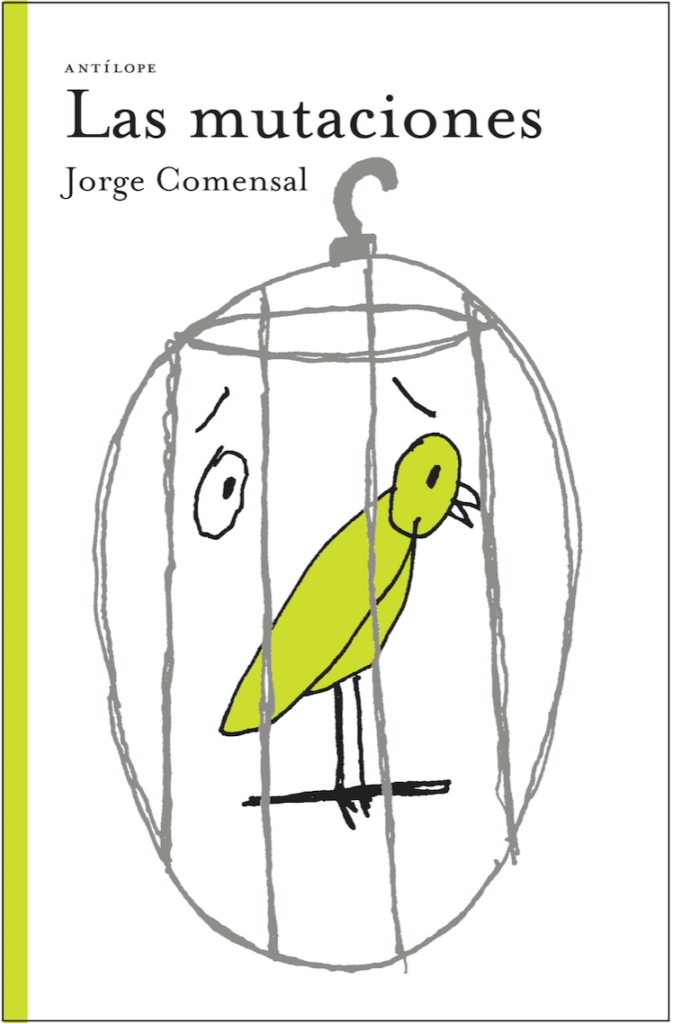Imagine a una persona cualquiera de la sobrepoblada Ciudad de México. Es un día normal. Cumple con sus obligaciones de rutina, lleva a cabo sus hobbies favoritos y de pronto, algo imprevisto: siente una molestia en la lengua que toma a la ligera. Al día siguiente acude al doctor, todavía con una leve sensación de estar exagerando, sólo para enterarse que lo considerado como una dolencia menor podría ser mucho más grave. Al contraer una enfermedad incurable es imposible sentirse el mismo de siempre, ¿cierto?
El meollo de la trama en Las mutaciones (Ediciones Antílope, 2016) de Jorge Comensal (México, 1987), parte de un argumento así, pero potenciado. Ramón Martínez, abogado litigante, no sólo contrae una enfermedad ominosa -cáncer-, sino que el oncólogo Aldama, además, ordena una glosectomía –extracción de la lengua-. ¿Qué hace un cazador sin su arma?
Dos son los personajes que funcionan como punto de fuga para desarrollar la trama de la novela. Primero, las historias aparecen separadas; después, poco a poco, se intersectan en algunas partes de la narración.
Está Teresa de la Vega, una psicoanalista con la cual sus pacientes sienten especial empatía, pues como ellos, tuvo un tipo de cáncer (el de mama). Por ella tenemos noticias de Eduardo, un joven que tuvo leucemia y cuyo temor por volverse a enfermar desemboca en una fobia hacia los gérmenes y una hipocondría constante. También, de un tema que hoy continúa en la opinión pública: la legalización de la marihuana. Teresa emplea esta hierba como una parte alternativa de las terapias que da a sus pacientes.
El otro personaje, como es evidente, es Ramón. Por él sabemos de Elodia, la mujer que le ayuda en el hogar con la limpieza, quien personifica la fuerte religiosidad de algunas personas en México. Las posibilidades de cura contra el cáncer le son indiferentes; como fiel devota, pega un santo al refrigerador y reza con la convicción de que su empleador se cure. En este punto, conviene aclarar que Comensal tiene estudios en filosofía de la ciencia y es desde la enfermedad donde, indirectamente, reflexiona sobre las posibilidades de cura (espiritual o biológica), pero, sobre todo, medita sobre la mella que se genera entre la persona que padece esta enfermedad y quienes la rodean. Porque no es lo mismo enterarse de una muerte instantánea que verla producirse lentamente en alguien a quien se quiere.
Está la familia de Ramón: Carmela, su esposa, quien tras varios años sin litigar se ve obligada a hacerlo para sostener el hogar. Ella representa toda la entereza de la que, ante una situación así, uno tiene que valerse; pero también la hace ver como un medio de negación de la fragilidad del otro. Asimismo, está su hija Paulina, que a base de bocados trata de llenar el vacío producido por varias horas de búsqueda en Internet sobre el cáncer. No ha existido ninguna época con tanta información al alcance de todos como la actual; sin embargo, ¿acaso ese cúmulo de datos sirve para paliar el dolor o curar la hipocondría (como en el caso de Eduardo) o, más bien, para alimentarlos y potenciarlos? Porque demasiada información a la vista de todos, donde no hay un órgano regidor que indique lo plausible, del engaño, y donde no todos tienen los conocimientos previos para asimilar lo leído, se pueden generar otros problemas, como los tratados por Comensal en su novela, en este caso puntual de la historia, “mutaciones” de un tipo negativo.
De modo que si bien el problema de partida, que podría decirse que da el título a la novela, es la mutación genética derivada en cáncer, el autor, quien a lo largo de todo el libro muestra un amplio dominio de la lengua, lo traslada a una metáfora para quitarle rigidez al término y explorar nuevos ámbitos: la enfermedad es una mutación obligada para el enfermo y para quienes le rodean, para bien o para mal, no sólo desde el punto de vista biológico, sino también psicológico. Y es en ambos temas que Comensal muestra un amplio bagaje de conocimientos, al grado que quien no conociera su profesión, fácilmente podría decirle sin riesgo de sonar inverosímil, que se trata de un psicólogo o un médico. Su dominio y desarrollo de los tópicos, sin llegar al absurdo de hacer sentir al lector que erró y está inmerso en un libro académico, es encomiable. Es claro que tiene amplios conocimientos en lo narrado; tanto, que juega con una reflexión de Susan Sontag que aparece a modo de epígrafe en su libro: La enfermedad no es una metáfora y el modo más auténtico de encararla –el modo más sano de estar enfermo- es el que menos se presta y más se resiste al pensamiento metafórico. Pero es posible hacer del saber científico formas figurativas para representar con mayor exactitud el dolor que se padece. Porque no hay palabras precisas.
Otro personaje que aparece por el lado de Ramón es su hijo Mateo, quien podría decirse que llega a un nivel de negación de la enfermedad y alienación a través de los videojuegos, que trasciende la gravedad del asunto. Su papá es un seductor que ha perdido su arma: Ramón se distinguía por su buen trato con los clientes, a los que conquistaba con una equilibrada mezcla de lisonja e irreverencia (p.15). Quien, ya muy avanzada la novela, se muestra resignado ante la mutación obligada, de seductor, a desgarbado silente: Yo vivo del verbo, de darle voz a la gente ante las autoridades para proteger sus derechos, exigir responsabilidades, dirimir conflictos. Yo represento a mis clientes, hablo por ellos en el conflicto. Mudo valgo madres, no puedo hacer lo que me toca (p.128). Y Mateo, pareciera apenas notar esto en su padre. Aunque la realidad cambie su aspecto de forma abrupta, no todos reaccionan igual ante el movimiento.
Está el hermano de Ramón -Ernesto-, quien cumple el rol de su antagonista. A pesar de la benevolencia y rectitud que mostró Ramón a lo largo de su vida y las múltiples veces que le extendió la mano, él no se toca el corazón para buscar el modo de cobrarle el dinero que le prestó para poder sufragar sus gastos contra el cáncer. Y entonces él, abnegado y dócil, muta, se le comienza a notar una animadversión creciente contra el hermano, un trastrocamiento de su moral. Como en el caso del melómano y narcisista oncólogo Aldama, dispuesto a hacer todo lo necesario para mantener vivo a Ramón, no por los valores circunscritos a su profesión, sino por la vanidad de pensar que podría lograr un hallazgo sobre el cáncer que lo mute en prócer de la comunidad científica.
Un último personaje, digno de mencionarse para el desarrollo de la trama, es el que no en vano se convierte en un ojo, la nariz y la boca de la cara antropomorfa de la ilustración que adorna la portada del libro. El Loro Benito. ¿Qué cosas le dan ganas de decir a Ramón ante la desgracia que hizo mutar su vida? Sobre todo, improperios, mentadas de madre, ¿qué personaje mejor para quitarle esas ganas de denostar que un loro rescatado del mercado Sonora? Y también, ¿que un loro desplumado y maltrecho como él? Es claro, dicho animal convaleciente es su representación en otra especie, pero además de hacerle sentir esas mentadas que quisiera poder exclamar, se vuelve el fiel escucha de sus soliloquios mentales. Sentir que se comunica con él en su silencio, lo calma. A la gente le cuesta entender que un enfermo lo que menos necesita es hablar de su estado, sino más bien lo que Benito aporta a la historia, momentos invaluables de hilaridad y alguien que, más que ofrecer la sabiduría de la ciencia, aporte un inconmensurable e irreductible: No mames.
Desde que se leen las primeras páginas del libro de Jorge Comensal, es sencillo darse cuenta que se trata de una próxima gran figura del ámbito literario mexicano. El léxico desgranado con belleza, la meticulosidad palpable en cada frase que apuntala la historia y el ritmo cotidiano de su prosa que muta según lo narrado, todo demuestra por qué el poeta David Huerta no dudó al escribir en El Universal frases como: “el brillo de su prosa y su precisión poética (…) un vocabulario de gran exactitud (…) una visión meditada del lenguaje”. Si dejaran a alguien la tarea de decidir qué quitar de Las mutaciones, lo pondrían en un agujero complicado de salirse. Es Huerta quien también escribe que, fácilmente, puede imaginarse al autor escribiendo poesía, ensayo o cualquier otro género por la comodidad en que se le nota narrando esta historia.
Desde el primer capítulo, el lector queda enganchado en la mente de Ramón, entiende su carisma para relacionarse con la gente, sus aspiraciones y frustraciones. El abogado está por cerrar una pequeña reunión, pero una pulsión lo lleva al baño a mirarse en el espejo mortecino del bar. Maneja un vehículo japonés, aunque quisiera una máquina alemana. Y de ahí, la narración no suelta al lector. Lo rico de la historia es que todo muta, el desdoblamiento en los personajes principales es notorio y creíble, lo cual hace más deleitable lo leído. Y la seriedad de los saberes científicos se entrecruzan con lo que necesita un enfermo, momentos de risa para olvidarse de todo. Y nadie está exento de, un día, mutar, para bien o para mal.
La pecera distrajo a Ramón de sus apuros. Había una docena de peces coloridos que nadaban en circuitos por encima de las rocas y los corales. Era una danza hipnótica. ¿Cómo era posible que existiera en los mares tanta variedad decorativa? Los biólogos la imputaban a la selección natural, una fuerza lenta y azarosa que iba remodelando poco a poco la figura de todos los animales y que era capaz de convertir monstruosos dinosaurios en gallinas indefensas. Cada pollo rostizado era un triste recordatorio de las vueltas que da la vida (p.15).
Bibliografía: Comensal, Jorge, (2016), Las mutaciones, México, Ediciones Antílope.