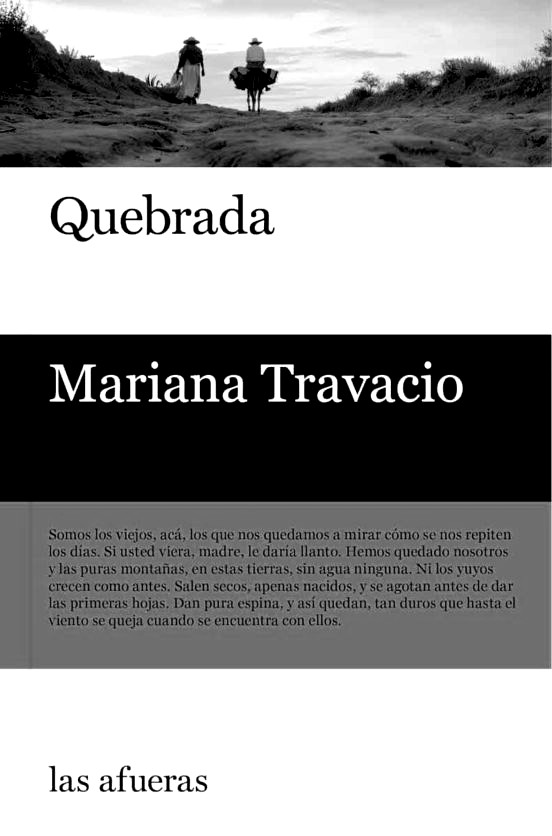Yo, que me venía quejando de mis cielos vacíos y de mis días todos iguales, te puedo asegurar, Octavia, que acá no hay modo de hastiarse. No hay dos días que se parezcan. Nunca había visto un trajín semejante. Es demasiado grande el lugar y es demasiada la gente y es demasiado todo. Ahora entiendo lo que me decía Feliciano, cuando veníamos: que todo era mucho. Recién ahora lo entiendo. Es que no termina de pasar una cosa que ya está pasando la otra. Y acá los grillos aturden, pero los perros no ladran. Eso noté, el otro día. Yo creo que ya ni se molestan. Si se pusieran a ladrar por cada cosa que ven, los pobres se la pasarían ladrando todo el día. Por eso debe ser que andan así, echados y mirando de soslayo. Es que te juro, Octavia, que acá uno se agota de tanta cosa. Tal vez me convenga hacer como esos perros y dejar ya de tanto mirar.
Quebrada; Mariana Travacio
Una historia se convierte (o es), con frecuencia, en un montón de historias, múltiples voces que nos acercan a otras voces, una cadena sonora que pronuncia acontecimientos a través de un camino que, sin embargo, parece no tener rumbo claro, como si este avanzar estuviera condicionado nada más por el puro deseo (¿o empecinamiento?) de huir, de quebrar esa especie de cotidianeidad no tanto porque se quiera realmente, sino porque es de veras necesario. Así, con tumbos aparentemente premeditados, transcurre Quebrada (Las afueras) a través de la voz de Lina y relicario, combinando sus voces según avanzan los breves capítulos, narrando el pasar de unos días que, en primera instancia, no se diferencian uno del otro, con la particularidad de la vida propia de cada uno, esos andares y esos motivos que los llevan a tomar o no las decisiones más importantes de sus vidas. Ella, Lina, casi echada a patadas por las tierras que le vieron convertirse en quien es, dejando a su marido, Relicario, en su obstinación primaria y ese dilema primario de no abandonar a sus muertos y permanecer entonces ahí, quizá, hasta convertirse nomás en uno.
Mariana Travacio (Rosario, Argentina, 1967) escribe esta historia que sucede con una calma apresurada. Deducimos, conforme uno se envuelve en el espiral de la narración, que somos un poco de todos esos lugares donde hemos estado, que qué importa si es por gusto, deseo o penitencia. Probablemente importe, más que pertenecer por mandato o porque sí, ser parte de cualquier geografía con un propósito, por mínimo, silencioso u oculto que este sea, con tal de sobrevivir sólo por hacerlo. Siempre hay algo más, alguna alteración ansiosa y acelerada que provoque el salto a lo desconocido. Y junto a esta necesidad –o quizá delirio– latente de movimiento, el apuro de refugiarse, de buscar el porvenir y, claro, de encontrarse, aunque para ello primero haya que perderse entre caminos aparentemente inhóspitos, que con su paso han de expandirse ante nosotros para así maravillarnos por su vastedad.
Encima, acá, la pertenencia esa de la muerte. Ese arraigo por la misma. ¿Es que los muertos, nuestros muertos, pertenecen solamente a ese lugar que los vio nacer, o también a todos esos lugares donde fueron registrados sus pasos, o incluso donde formaron un refugio con aires de hogar? O, ¿será entonces que cuando partimos para siempre del nido y nos instalamos, –más por consecuencia de nuestros actos que por verdadero gusto–, en otros territorios, y estando ya ahí, quienes son de esas tierras, nos brindan todo tipo de cariño y cobijo, formamos parte también de ese lugar? ¿Terminamos realmente, aunque sea alguna vez, de pertenecer? Es que quizás somos todos los lugares que hemos pasado, cada espacio que hemos habitado. Sólo tal vez. Sólo, aunque sea, un poco. Así, es quizás la muerte el centro de toda esta historia. No que de ello dependa todo y todo el tiempo, sino sólo como catalizador absoluto que permite mover el tiempo y darle movimiento y voz a toda persona que compone la historia. La muerte del hogar como lo conocíamos; la muerte de los nuestros como la desconocíamos; la muerte de las tierras que antes proveían y ahora traen pura desdicha; la muerte del patriarca aquel, figura del macho absoluto que, pese a todo, fungía como “pilar” de un núcleo; la muerte de aquel que no está en paz y va y busca, si no venganza, sí algo que le reconforte las entrañas y el terror de lo desconocido.
Y nos dice, todo esto, que hay cosas que se detiene para toda la vida, y sin embargo, pese a todo, no terminan, no concluyen propósito alguno y deambulan, mágicamente, rincones inexplicables. Se pausan, pasan a otros tiempos, reaparecen y se esparcen de algún modo por nuestra memoria y el eco de nuestros pasos entre ese paso estrecho entre dos montañas. Y así, se estacionan nomás donde hemos estado con el propósito simple y perenne de que no les olvidemos.
Al final creo, entonces, que no mentía Carson McCullers cuando escribía en El corazón es un cazador solitario (1940) que: “¿Y cómo pueden los muertos estar realmente muertos si siguen viviendo en el alma de aquellos que dejaron atrás?, pues lo reafirma Mariana Travacio aquí, en esta novela suya, diciéndonos que “no podemos abandonar a nuestros muertos”. Decir, pues, que, si siguen vivos en nuestras almas, no podemos abandonarlos a la buena de Dios, aunque con él nos llevemos a las patadas. Como distintas formas que descolocan por su franqueza, pero que intentan comprender eso ininteligible, como rasguñando apenas el conocimiento absoluto de la pérdida del ser, como rasguñando aquello a lo que se enfrentan quienes se quedan a la deriva de la ausencia.