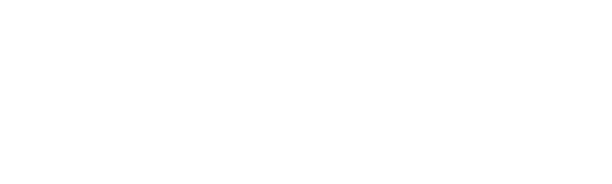El término “hipernormalización” no es nuevo, pero su relevancia en la sociedad contemporánea es tan aguda que parece haber sido inventado ayer. Acuñado por el antropólogo Alexei Yurchak en su análisis de la Unión Soviética tardía, el concepto describe un fenómeno en el que la realidad se vuelve tan compleja, caótica y absurda que las personas, incapaces de comprenderla o cambiarla, optan por aceptar una versión ficticia y simplificada de la misma. Es una especie de pacto colectivo: todos sabemos que el sistema está podrido, pero fingimos que no es así para poder seguir adelante. Yurchak lo llamó “hipernormalización” porque, en lugar de normalizar, llevamos la ficción a un nivel hiperbólico, donde la mentira se convierte en la norma.
Hoy, este término resuena con una fuerza escalofriante en México, un país que parece haberse convertido en un teatro absurdo donde el escenario es suntuoso, pero la función es una tragedia disfrazada de comedia. Desde mi butaca en este palco privilegiado, veo cómo el país se desmorona mientras los espectadores a mi alrededor aplauden, silban o simplemente cierran los ojos. La hipernormalización no es solo un concepto académico; es una realidad cotidiana, un mecanismo de supervivencia en un mundo que parece decidido a implosionar.
México no inventó la hipernormalización, pero la ha perfeccionado con una maestría que haría sonrojar a los burócratas soviéticos. Aquí, el término encuentra su hogar en la intersección entre la ineptitud política, la violencia desbordada y la apatía ciudadana.
La hipernormalización en México no es solo obra de un gobierno, sino de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. Los asesinatos y “levantados”, el desprecio abierto a las madres buscadoras, las fosas clandestinas y el horror del Rancho Izaguirre en Teuchitlán se han tornado en ruido de fondo en nuestra vida cotidiana. Nos escandalizamos, pero esto solo dura unas cuantas horas, porque sabemos que el próximo capítulo podría ser mucho peor.
La hipernormalización no es un fenómeno exclusivo de México. En la década de 1930, Europa vivió un proceso similar en el que las sociedades, ante la complejidad de la crisis económica, el auge del fascismo y la amenaza de la guerra, optaron por cerrar los ojos. El resultado fue la Segunda Guerra Mundial, una catástrofe que nadie quiso ver venir.
Hoy, en México, estamos repitiendo los mismos errores. La violencia, la corrupción y la ineptitud política son señales de alarma que preferimos ignorar. Como en los años 30, hay una sensación de que el mundo se está desmoronando, pero nadie quiere admitirlo.
A pesar de todo, no puedo dejar de ser optimista. México es un país resiliente, lleno de gente talentosa y creativa que, a pesar de las circunstancias, sigue luchando por un futuro mejor. La hipernormalización no es eterna; en algún momento, la realidad se impondrá.
Pero, mientras tanto, no puedo evitar sentir un terror personal. Ver cómo el país se hunde en la indiferencia es como presenciar el fin del mundo desde un palco privilegiado.
En México, la hipernormalización no es solo un concepto; es una forma de vida. Y, aunque preferimos no admitirlo, todos somos cómplices.