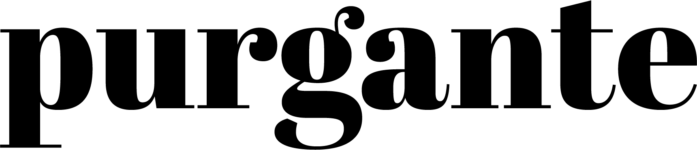Era Día de las Madres y yo no tenía más de cuatro años. Mi papá había decidido llevarnos a mí y a mi mamá al Restaurante Los Geranios, en el Centro Histórico; las copas se fueron vaciando, una cosa llevó a la otra y –según me cuentan- terminé la tarde interpretando ‘Mi Cariñito’, de Pedro Infante. Bien plantado, con la mano derecha acompañando el compás, solté el mejor concierto que haya brindado hasta la fecha: cariño que Dios me ha dado, cariño que a mí me quiere sin interés. A lo que mi mamá planteaba tronando las bocinas con los Rolling Stones, mi papá le respondía con Pedro Infante; del matrimonio salió este que leen.
Mientras mis compañeros de clase se enfundaban en camisetas de Nirvana y Sonic Youth, o descubrían los primeros discos de Gorillaz y los Black Eyed Peas, yo me sumergía cada tarde en la discografía de Elefante, al grado de poder recitar de memoria casi cualquier canción de sus dos primeros álbumes. Reyli Barba, antes de deschavetarse, tener fe e irse a la luna, era la voz del grupo más importante de mi infancia.
A pesar de resignificar varias de sus canciones (tardé en darme cuenta de que era el tiempo es el doctor de los dolidos; en vez de el tiempo es el doctor de los Doritos), en ellos me reflejaba al pedir una explicación a mis amores de la primaria (no recuerdo precisamente cuántas niñas me llevaron a berrear dónde está el olvido, dónde está el fracaso con apenas siete años. Aprendí a multiplicar y rasgarme las venas con rock nacional casi al mismo tiempo.
Ya en secundaria, con catorce años, pegué mi Sony Ericsson a una de las bocinas de la computadora –escondidísimas detrás del monitor- en una contorsión digna del Cirque du Soleil a fin de grabarle a alguien que adonde vayas; donde te quedes, ahí quiero estar –una canción hallable en internet acompañada por imágenes de Up, la película, en una mezcla cuando menos extraña-.
Elefante, la banda que también se pregunta para qué mirar la luna cuando no te aman, fue una especie de gurú; no todo eran declaraciones melosas, también me otorgó la posibilidad de vociferar a alguna mentirosa, embustera, por quien en mi pubertad juraba dar la vida entera.
Hoy, varios años después, sigo admirándolos profundamente. Ya no me tiro a los aguaceros pidiendo naufragar lejos de ti, pero llevo tatuado un cúmulo de versos que, en opinión de quien escribe, pertenecen al Olimpo del rock nacional:
Anoche pude ver cuando te fuiste,
solito me quedé y no dije nada.
Tal vez esta canción te suene triste,
pero me está llevando la chingada.
Crecí atosigado por declaraciones de amor musicalizadas provenientes del estéreo, quizá ello fomentó mi actual aversión irremediable a los boleros y música romántica que no sea José José o Juan Gabriel. No sé qué pasó con Elefante; si sigue existiendo y con qué alineación, pero les agradezco profundamente haber sido el soundtrack de mis más tempranas historias de amor.