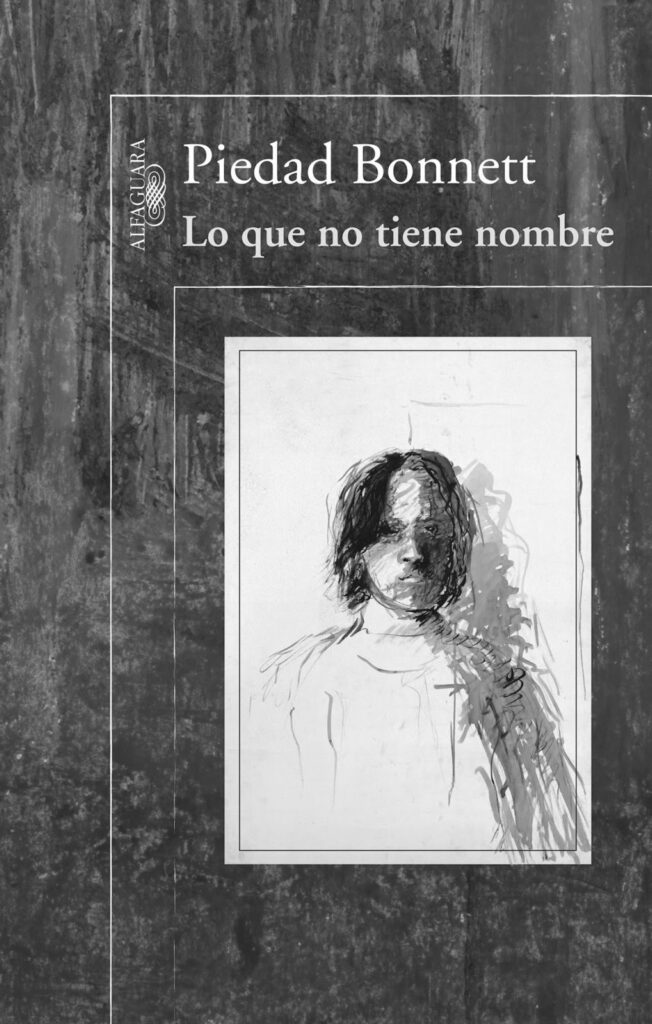Pero hay otro velo, más leve pero sin duda también atrozmente perturbador: el que cae frente a los ojos de los padres o los hijos o el cónyuge o, en fin, frente a los dolientes del que se ha quitado la vida. A través de él sólo vemos sombras; y cuando, al aguzar la mirada, creemos estar ya enfocando una realidad precisa, esta cambia o se desvanece. Como en la pérdida amorosa, después del suicidio de la persona querida la mente vuelve una y otra vez sobre el hecho mismo, siempre en vilo sobre un abismo de ansiedad y desconcierto. Porque en el corazón del suicidio, aun en los casos en que se deja una carta aclaratoria, hay siempre un misterio, un agujero negro de incertidumbre alrededor del cual, como mariposas enloquecidas, revolotean las preguntas.
Lo que no tiene nombre; Piedad Bonnett
Tratar de darle a los restos y al dolor un sentido propio. Desparramar la incertidumbre y todas las aparentes inconexiones en preguntas sin respuesta por el pretexto simple, pero fuerte, de la comprensión. Y sírvanse las palabras, la sangre, la obsesión para hacerlo. Que el dolor se apacigüe al ser compartido con otros. Compartir la sensación de que la angustia ha cesado, pero también la suya. Pensamos o damos por hecho, por alguna razón, que la literatura no tiene razón de ser honesta para con nadie ni ha de deberle certeza alguna. Leemos sin esperar que algo nos brinde respuestas, y sin embargo a veces pasa. Pero pasa también, y, sobre todo, cuando escribimos.
Piedad Bonnett (Amalfi, Antioquia, 1951) se vale de la transparencia de su sentir y de su duelo para no dejar fisuras, para dejar constancia de todo aquello que sintió en su momento, que todo lo que escribe, piensa, lee, consume, mastica y hace por y sobre Daniel, está trastocado y casi condicionado al amor que le tuvo. Claro. Sería imposible borrárselo. El amor, como regularmente hace, se la pasa manchándolo todo. Escribe todo así en Lo que no tiene nombre (Alfaguara, 2013), libro que reconstruye la vida y los padecimientos de Daniel cuando se sabe que se ha suicidado.
Se pregunta quién fue su hijo, cómo creyó conocerlo. Rastrea la literatura médica, observa, analiza, compara, pregunta. Investiga como consecuencia de la pérdida, profunda y quizá obsesivamente: había que hallar respuestas, probablemente. Darle sentido. Pero no hay respuesta que alcance. Ella lo sabe. Pero sabe también que se trata de un ejercicio de desbordamiento en nombre del recuerdo y la avidez de darle sentido a la muerte suya y a la vida de quien se queda, a su pena. Otros levantan monumentos, graban lápidas. Yo he vuelto a parirte, con el mismo dolor, para que vivas un poco más, para que no desaparezcas de la memoria, concluye, cerca del final.
Y en el trajín del des-consuelo y el aprendizaje, observamos una agudeza siempre pendiente. Al tiempo que describe momentos posteriores al suicidio de Daniel, aprovecha y revira sobre las creencias suyas, sobre la obscenidad que observa en ciertos ritos e instituciones, como cuando accede a que la parte más católica de su familia en Colombia organice una misa y escribe: “Pienso en la patética decadencia de la Iglesia, en el triste despojamiento de sus ritos, en la pobreza cada vez mayor de sus símbolos”, o en el momento aquel donde desvela una particularidad frívola e ignominiosa sobre cierto sector intelectual que no se inmuta a su pena cuando solicitan cualquier cosa y ella responde, sin más, acerca de lo que acaba de vivir: “Me asombra constatar que muchos de los intelectuales que conozco se abochornan ante la muerte, no saben abrazar, se paralizan al verme.”
En otros momentos, se vale de una compañía sólo tangible en tinta que sólo son capaz de brindar los libros que uno va devorando con el paso de los años. Reproduce, como haciendo pausas breves para tomar aire y continuar, fragmentos de textos de otros en quienes ha encontrado consuelo con anterioridad, que ahora se ven con anticipación, como un aviso. Es como si la vida, aquello en que ha estado inmersa, le hubiera preparado para esto sin querer.
El mundo se ha reído siempre de los locos. De Don Quijote, aunque con un fondo de ternura. De Hamlet, no sin cierta admiración. ¿Cómo podría yo, ahora, reírme de la locura?
Se percibe por momentos la sensación de ser haber sabido todo con antelación. Haber cachado todas las señales para evitar cualquier cosa que detonara el trágico desenlace. ¿Habría sido posible? ¿No es sólo un burdo deseo por resarcir lo que creemos daño? ¿Es sólo un dolor profundo hablando? Son sólo preguntas que me hago yo que pienso que se pasan por la mente de ella. Aunque brevemente, incrusta datos estadísticos para tratar de encontrar sentido. Y parece que nada sirve realmente. Estamos lidiando con todo y nada. No contamos con la otra parte que podría ser la única que nos brinde alguna certeza. Se asemeja a una batalla perdida desde el inicio. Sólo puedo contestarme que mis preguntas son absurdas pues nunca hay un porqué, ni un sentido, ni un designio.
De pronto es todo dolor y ternura a partes iguales. Y no es que jamás se hubieran dado cuenta Piedad y su marido de lo que a Daniel le estaba sucediendo, pues además de evidente contaba con un diagnóstico médico que lo avalaba, sino que la intensidad e inmensidad de eso, de alguna manera, les imposibilitaba; recurrían, según sugieren sus descripciones, al ensimismamiento, la incredulidad, la esperanza, algún desenlace reconfortante. Las señales siempre estuvieron ahí, pero nunca termina de dimensionarse la magnitud de los estragos: esa dimensión real de la que aparentemente disponemos en nuestras mentes no es en absoluto proporcional. Quizás son el amor y el miedo los ritos que logran minimizar el estruendo real de lo que se ha suscitado, aunque algo en el fondo nos grite que todo es mucho peor. Sin embargo, peor o mejor, maquillado o no el futuro, no hay, parece ser, mucho por hacer. Es momento de rendirse y compartir mi sensación de que nuestra angustia ha cesado, pero también la suya.
Finalmente habrá que darse cuenta, sentir, o hasta anticiparse. Se deba o no a conexiones de pensamiento mágico, de completa incredulidad. Saber que aquello no terminará bien. Tener claro que la visión amarga de conclusión desgarradora responde a la vida que ha llevado aquel que está decidido a despedirse para siempre de sí mismo. Tarde o temprano nos damos cuenta de que todo siempre estuvo dicho, que tarde o temprano esto iba a pasar, de alguna forma, de una manera menos grata o más certera y explosiva, comprender que:
Da el derecho, sí. Pero me pregunto por qué lo hago.
Quizá porque un libro se escribe sobre todo para hacerse preguntas.
Porque narrar equivale a distanciar, a dar perspectiva y sentido.
Porque contando mi historia tal vez cuento muchas otras.
Porque a pesar de todo, de mi confusión y mi desaliento, todavía tengo fe en las palabras.
Porque aunque envidio a los que pueden hacer literatura con dramas ajenos, yo sólo puedo alimentarme de mis propias entrañas.
Lo que no tiene nombre, Piedad Bonnett, Alfaguara, Colombia, 2013, pp.136