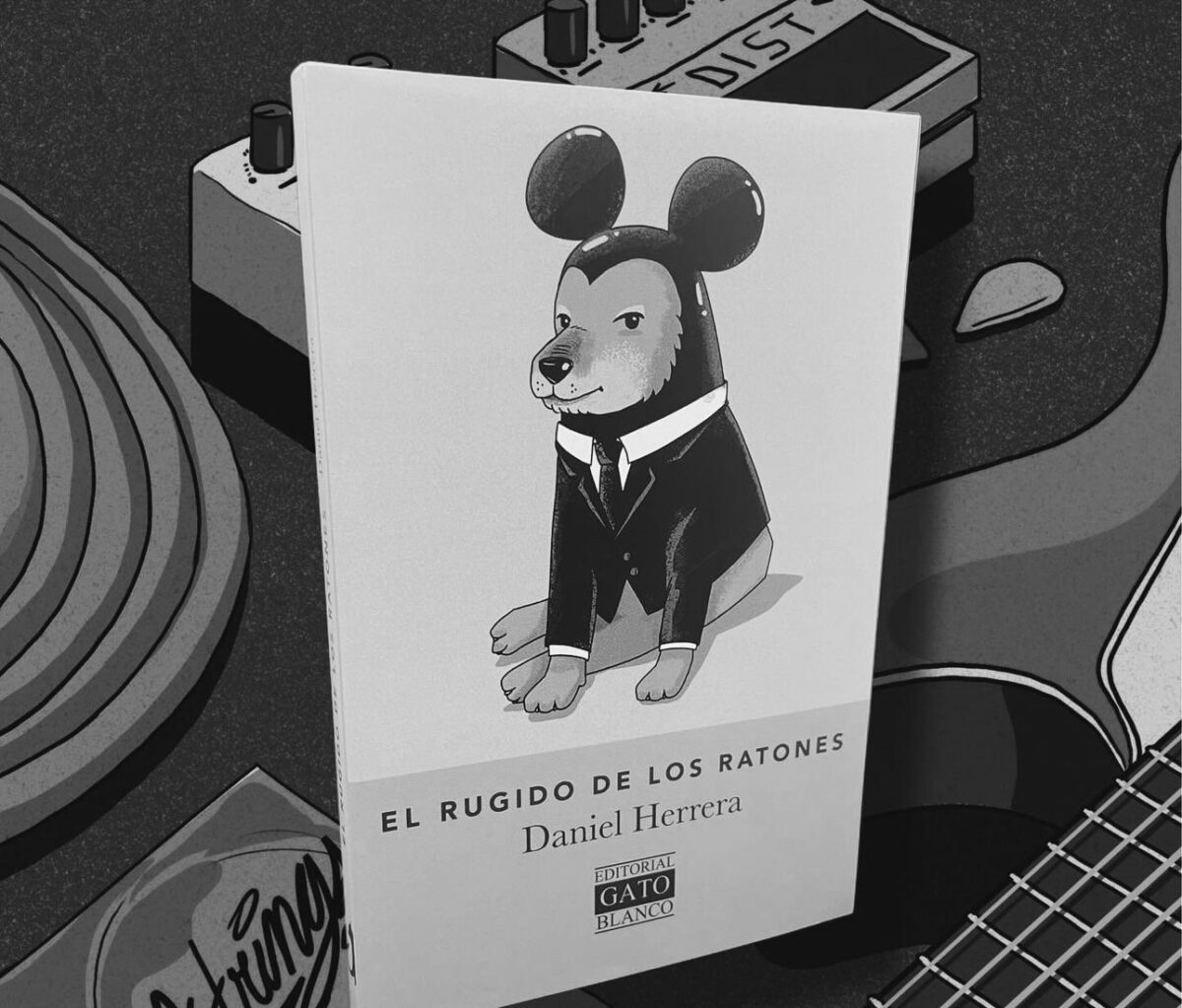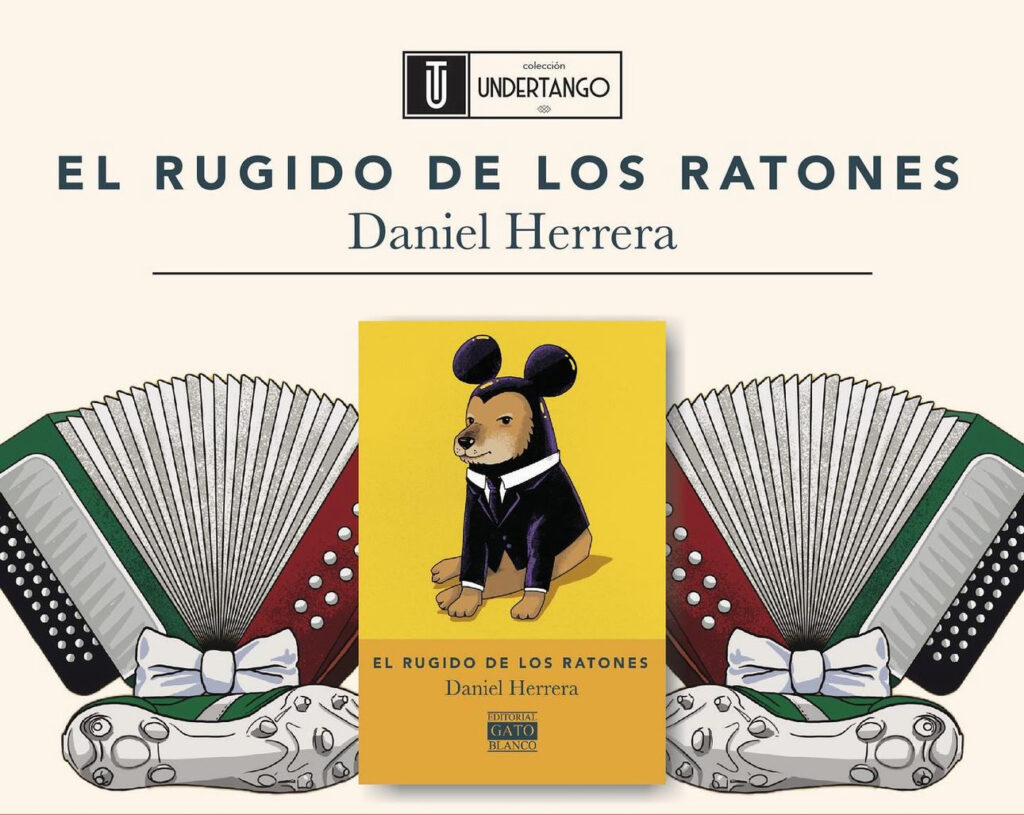“Esto es el puto infierno”. Con esta frase contundente, golpeadora, abre El rugido de los ratones, el más reciente libro de relatos del coahuilense Daniel Herrera (Torreón, 1978), un autor que ha cimentado su obra en un estilo desprovisto de cursilerías, clichés, excesos y otras pendejaditas que han puesto de moda a otros escritores (sic) de su generación, que buscan congraciarse con el posible lector, o disculparse por intentar vapulearlo, con el fin de entretener sin llegar a la entraña. Porque se rehusan a aceptar el precepto por el que Herrera parece regirse: la literatura también se hace con la entraña, no sólo con “literatura”.
En su antología publicada por Editorial Gato Blanco, ilustrada con astucia por Isro Briones, Herrera pasa de largo por las cortesías de rigor y no se anda por las ramas: simplemente se dedica a abofetear al lector con toda la sutileza de una anaconda ante un corderito en los confines del Bayou del Diablo. Ese es su estilo, es lo que le gusta hacer y lo hace cada vez mejor. Ahora, si el lector se ofende, sin duda es una de las veinticinco mil cosas que al autor le valen verga (lo que es refrescante, considerando que la norma de hoy entre numerosos autores contemporáneos nacionales es buscar caerle bien a todo mundo y ser popular, como si se fuera un tiktokero).
Tomemos como muestra de este estilo superbestia el cuento ‘El principio de un lugar feliz’ en el que una familia de clase media bastante anodina (ni patronímicos ameritan) del interior de la república se precipita de bulto al abismo de la depresión y la desesperanza. O esa aparente oda a la tradicional familia mexicana que es ‘El retorno de la semilla inmunda’ que resulta una radiografía del patetismo del macho mexicano promedio. La mejor pieza de esta selección de la narrativa breve, aguda y observadora de Herrera es, a nuestro gusto, la novella (en textura que no extensión) ‘Héroes de fin de semana’ en la cual el autor se permite, como hiciera en su novelita semiautobiográfica Quisiera ser John Fante, acercarse a temas, escenarios y personajes con características más cercanas a su corazón, a los que aborda con un cinismo cáustico no exento de compasión.
Pero, ¿para quién chingados escribió Herrera estos cuentos? Son historias sobre gente destinada al fracaso desde un principio; un mundo de imbéciles que serán bañados por un cubo de sangre una y otra vez, recibiéndolo con alegres sonrisas plásticas, porque son una clase media muy jodida (la misma para la que se creó El chavo del 8) y reciben con gratitud hasta las mentadas de madre, por no hablar de toda clase de oprobios, agravantes y chingaderas, porque no saben recibir otra cosa. ¿A quién, en su sano juicio, podrían hablarle estas ficciones cuyo ritmo atonal provoca lo mismo aversión que adicción?
Pues les sorprendería creer que tras esta modesta apariencia de mala leche, hay una estructura milimétricamente planeada para la reacción; Herrera es un artista performancero en el ramo de la narrativa: hace todo un acto en cada relato y apela al masoquismo pensante de aquél que idolatra a Foster Wallace o a seriales como The Bear, que apelan a la más neurótica de las naturalezas humanas, con un lenguaje cerril y sencillo, sin florituras, pero con un toque letal del más ácido y amargo caldo del interés humano, que es lo que abunda en estas historias que a nadie dejarán indiferente.