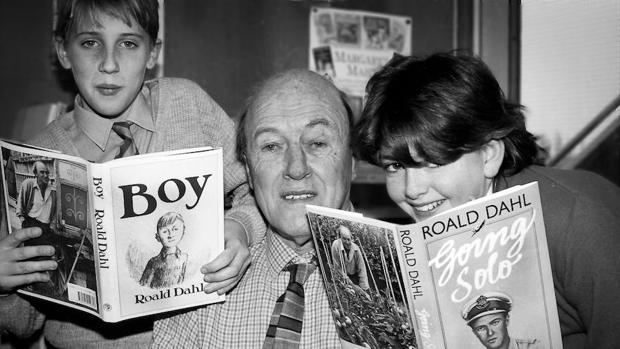Hubo una vez un gigantón que medía casi dos metros, nacido en Llandaf, en 1916, y que se quedó sin su padre apenas cumplió algunos pocos años. Merced de su madre –y por encargo o capricho de su padre– estudió en buenos colegios de Londres, de donde le corrieron de uno junto con cuatro de sus amigos por haber hecho alguna travesura a las que estaba acostumbrado.
Dicho acto hizo que su madre le transfiriera a otro colegio en el que estudió hasta que tuvo trece años, y, a partir de esa edad, fue educado en la escuela Repton, en Derbyshire, uno de los cuarenta y siete condados de Inglaterra, y fue ahí donde también desarrolló una especie de interés por la fotografía, aunque, sinceramente, lo que seguramente más recordaba aquél joven Roald Dahl era que, eventualmente, la fábrica de chocolates que quedaba cerca del colegio enviaba barras y barras de chocolate para que los jóvenes las probaran, y el joven Dahl soñaba con alguna vez hacer una barra de chocolate que cautivara al mismísimo señor Cadbury; cosa que jamás sucedió, y sin embargo, si funcionó aquel recuerdo como aliciente para que Roald escribiera Charlie y la fábrica de chocolate. Pero, habrá que rebobinar el tiempo de alguna manera, porque, antes de que comenzara a escribir cuentos para niños, Roald Dahl se inscribió a la Real Fuerza Aérea en noviembre de 1939, mismo año en que diera inicio la Segunda Guerra Mundial.
Su camino al entrenamiento de vuelo fue largo, pues hubo de recorrer casi mil kilómetros en automóvil, desde Dar-es-Salaam –donde se encontraba en una suerte de aventura fantástica– hasta Nairobi donde, junto a otros dieciséis aspirantes, dio inicio a su preparación. Luego de más de siete horas de vuelo en bolsa de práctica, comenzó a volar en solitario su Havilland Tiger Moth, un biplano británico de los años treintas, y pudo sentirse abrumado de alguna buena manera por la vida silvestre de Kenia, aquel país de África Oriental con costa en el océano Índico, para luego proseguir a ochenta kilómetros de Bagdad, Irak. Le nombraron luego oficial pero no fue nada de lo que cualquiera pudo haber esperados en, aunque tampoco fue tan malo. Ya sabemos, pues, que la suerte no siempre cae como se desea.
Casi doce meses después, en septiembre del 40, tuvo un accidente mientras volaba su biplano, pues, con escaso combustible y la noche cayendo sobre sus hombros, tuvo que aterrizar emergentemente; sin embargo, al intentar caer en un espacio del desierto, consiguió solamente que una rueda del avión se estrellara en una roca para posteriormente estrellarse secamente. Roald se estrelló el cráneo y obtuvo una fractura, al igual que de nariz, y con un golpe tras de sí, quedó fuera de batalla temporalmente, e, incluso, quedando inválido por algún tiempo, pues se quedó también sin vista a causa del porrazo. Fue a raíz de eso que comenzó a escribir, y narró así aquel exabrupto al haber sido piloto. Y, quizás, habrá que sumar su necesidad, pues ya tenía algunos hijos. Decidió ponerse a contar historias, las más fantásticas, llegando a escribir incluso para Walt Disney, o cautivando con sus letras al mismísimo Alfred Hitchcock. Y no cesó de escribir, de describirse, pues todas las historias nacieron siempre, o al menos la mayoría de las veces, de sus aventuras, o de sus más grandes deseos o fantasías. Como si deseara siempre vivir otra vida, la que en sus libros relataba. Aunque, luego de narrar aquella mala experiencia en la que casi pierde la vida, fue enviado como un cuasi espía secreto a Washington y, ahí, comenzó a escribir en diarios de circulación nacional. Una vida llena de aventuras y desventuras, digna del más locuaz de los escritores.
Pero, como toda gran aventura, llena de polémica y fabulosos triunfos, tuvo que terminar, por más que quisiéramos hacerla eterna, pues Roald falleció en noviembre de 1990 en Oxford, Oxfordshire, al sudeste de Inglaterra, en la ciudad de las agujas de ensueño, de una leucemia fulminante, pero sus restos se hallan en Buckinghamshire, y, muy bien rodeado, seguramente, de una gran barra de chocolate, un gigante bonachón, un melocotón gigante y unas brujas que, al haberles él dado vida, cuidarán eterna y fantasiosamente, a uno de los más grandes cuentistas ingleses del siglo pasado y de todos los tiempos. Acá, quienes le leyeron o leerán, sí vivieron y vivirán felices, muy felices por siempre.
dgg