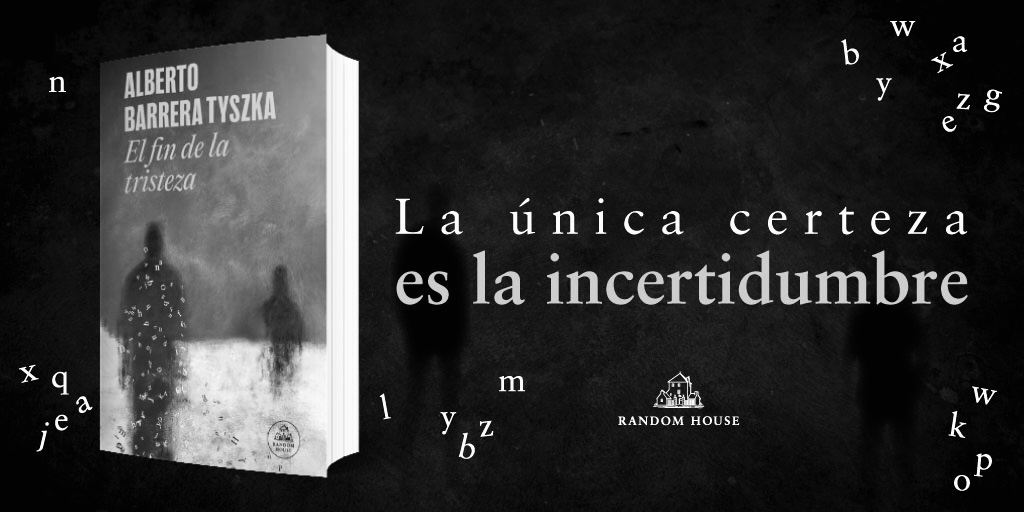Me cuesta tragar. La saliva es una pelota de engrudo. En tan pocos días, la situación ha cambiado tanto, hasta llegar a este instante donde todo de repente es grave y trágico. La línea que separaba lo pintoresco de lo peligroso se volvió tenue y desapareció. No tengo casa probablemente tampoco tenga ya trabajo. No puedo regresar a ningún lado. Tampoco sé a dónde debería dirigirme, a dónde puedo llegar. Las autoridades me están buscando; de seguro pronto apareceré en las redes y en los medios. Pienso: la fuga como modo de vida.
El fin de la tristeza; Alberto Barrera Tyszka
He comenzado a escribir esto muchas veces. Esta es la única que, espero, pueda concluir. Empecé hace un par de semanas, cuando leí El fin de la tristeza, la nueva novela de Alberto Barrera Tyszka (Caracas, 1960). La primera lectura la hice en una incómoda plataforma digital y más tarde en papel, ya cuando me llegó a la oficina, días después de haberlo entrevistado en el piso 13 de un edificio ubicado sobre Ejército Nacional.
Costó trabajo no empezar, sino terminar. Y exculpo desde ahora a la novela, porque el problema era, francamente, yo, pues el ánimo estaba tambaleante. Sin quererlo y sin siquiera pensarlo en un principio, no atiné a saber que era tristeza. Cuando lo supe entonces pensé en el libro y las ideas lograron escapar al fango.
Una vez la tristeza fue palpable, pensé en Gabriel Pineda, protagonista de la novela, al que me asemejé unos días en su excesiva timidez y temporalmente en su doble vida aburrida dentro y fuera del trabajo. Hasta que sucedió lo extraordinario. A él, pues. A mí no, pues me bastó pensar en el libro.
Recién arranca la novela y encontramos que el ensimismado burócrata que se encuentra en sus primeros treinta descubre dos cosas casi al mismo tiempo: su psiquiatra es una presunta homicida y la presencia de una mujer desconocida le recordó lo que era sentir algo más allá de su corto repertorio de emociones.
Y aunque intenta seguir con lo suyo, no puede. Su mente ya está inundada de lo poco que reconoce de la desconocida mujer y también una retahíla de sobrepiensos sobre su terapeuta que le quitan su escaso sueño. Su vida, lo sabe en el fondo, nunca más será la misma.
(La mía, pienso, tampoco.)
Cae en un tobogán sin aparente fondo, casi seguro de que ni siquiera sabe nadar, porque su mente aceptó jugar el juego propio del escape. Se rindió sin más ante un destino borroso, que no da tregua. Aquel –absurdo– juego de vivir sin realidad había abandonado por completo el trámite que implica seguir, precisamente, viviendo.
Inexorablemente, llega una historia de amor, tan atropellada y tan inverosímil como tan deseada. De novela, pues. Única, aunque no sin precedentes. Antídoto y veneno. Pero es ahí donde Gabriel descubre lo que siempre, infiero, quiso ser. Es también donde el igualmente poeta venezolano materializa sus obsesiones de periodista, sus figuras poéticas que una vez ocuparon un lugar especial en los entrañable grupos poéticos Tráfico y Guaire, su preocupación por el presente incierto y apático, su desconcierto ante la información y la “información”.
Todo, en conjunto, como tuve oportunidad de decirle, es un escape a la obviedad y a la dicotomía perenne de buenos y malos. Y es, por el contrario, una breve fuerza que te incita. Un impulso que, aunque breve, empuja. Algo que se ha diluido en algunos títulos recientes aquí se recupera en cierto modo. La premisa intenta rescatarlo. Y lo hace prescindiendo del recurso común de arrojar a diestra y siniestra referencias que asemejan listado de sospechosos. Aparece únicamente Di Benedetto com Los suicidas, pero será ya su tarea, lectoras y lectores, saber por qué.
Pienso, en resumidas cuentas, que es ejercicio fresco sobre los miedos, sobre la presencia inefable de lo real, aquello de todos los días. A su vez, una invitación al desconcierto, a descolocarse para luego tomar vuelo. Preguntarse si aquello es real o si no lo es. Si queremos que lo sea. Si vale la pena que lo sea o que no lo sea.
Finalmente, de manera personal, ha sido un motivo. Para poder poner palabras. Para no perderme. Para nombrar algunas cosas desperdigadas en la memoria. Para, en estos días, en ciertos tiempos, seguir, y así ponerle fin a la tristeza, aunque sea por un momento.