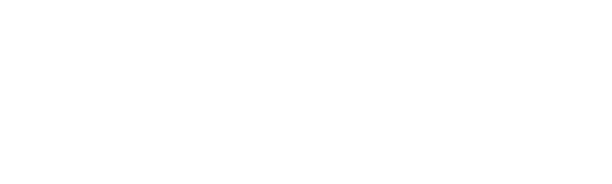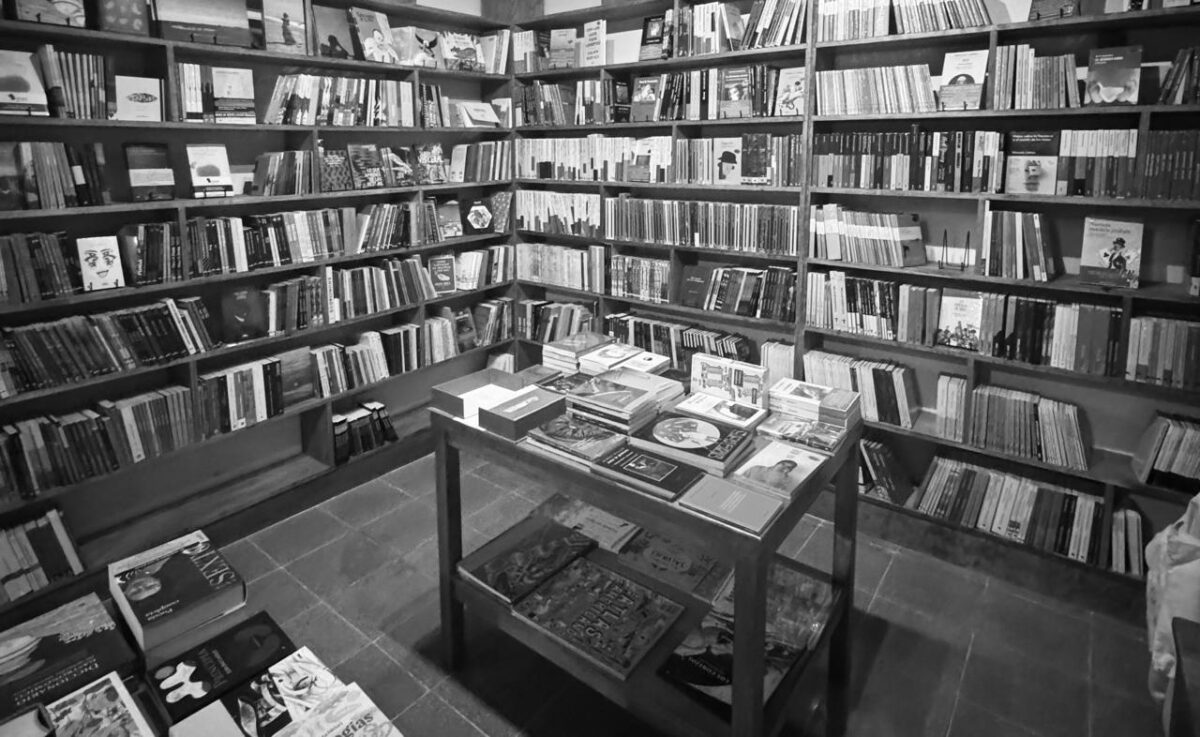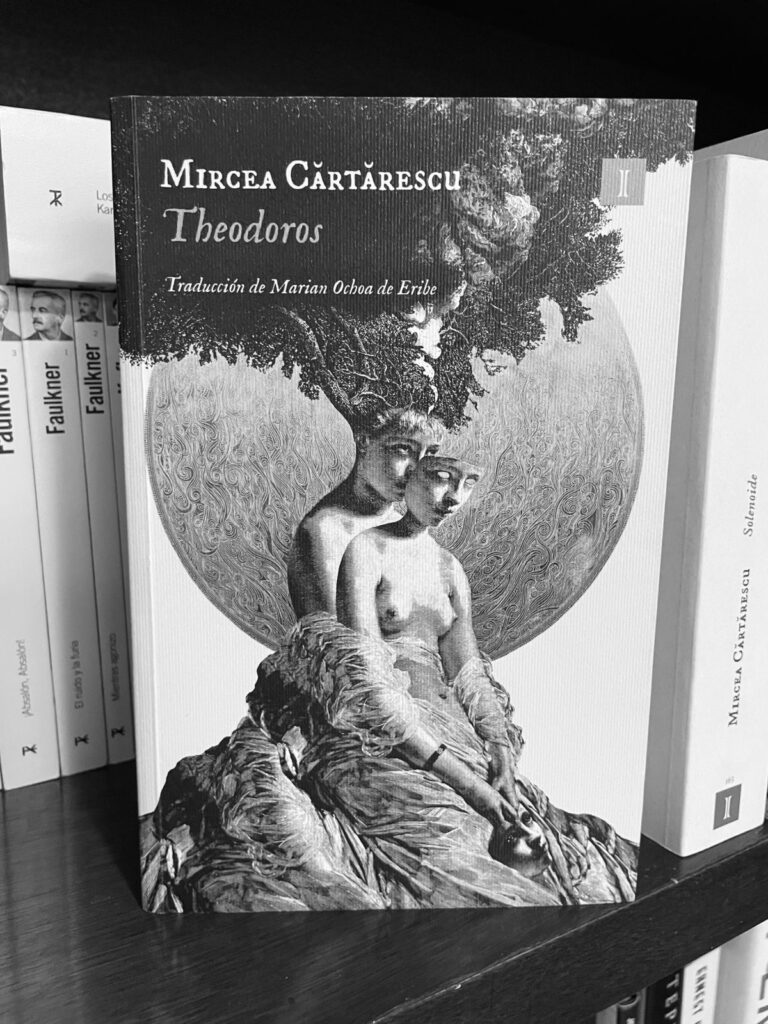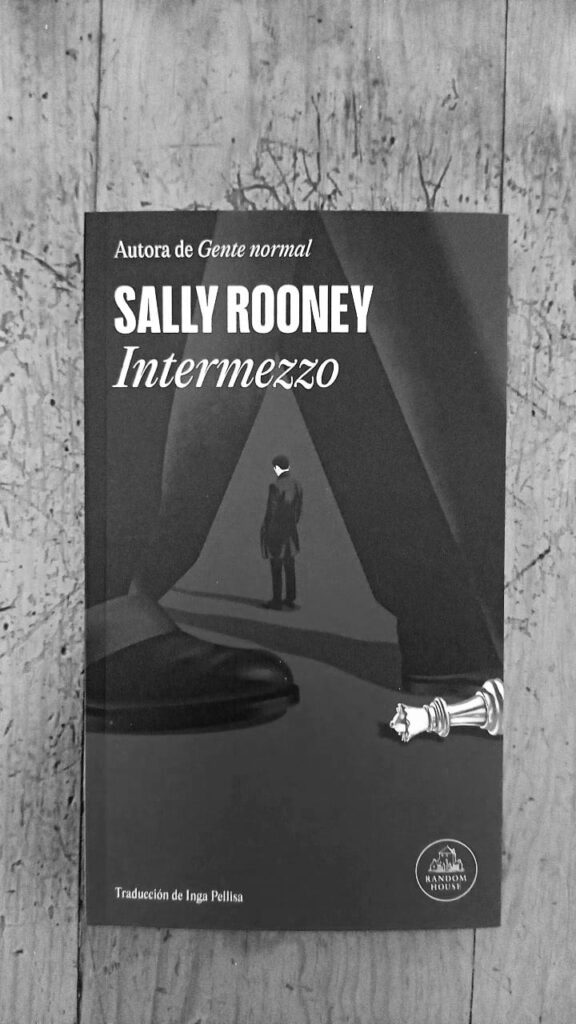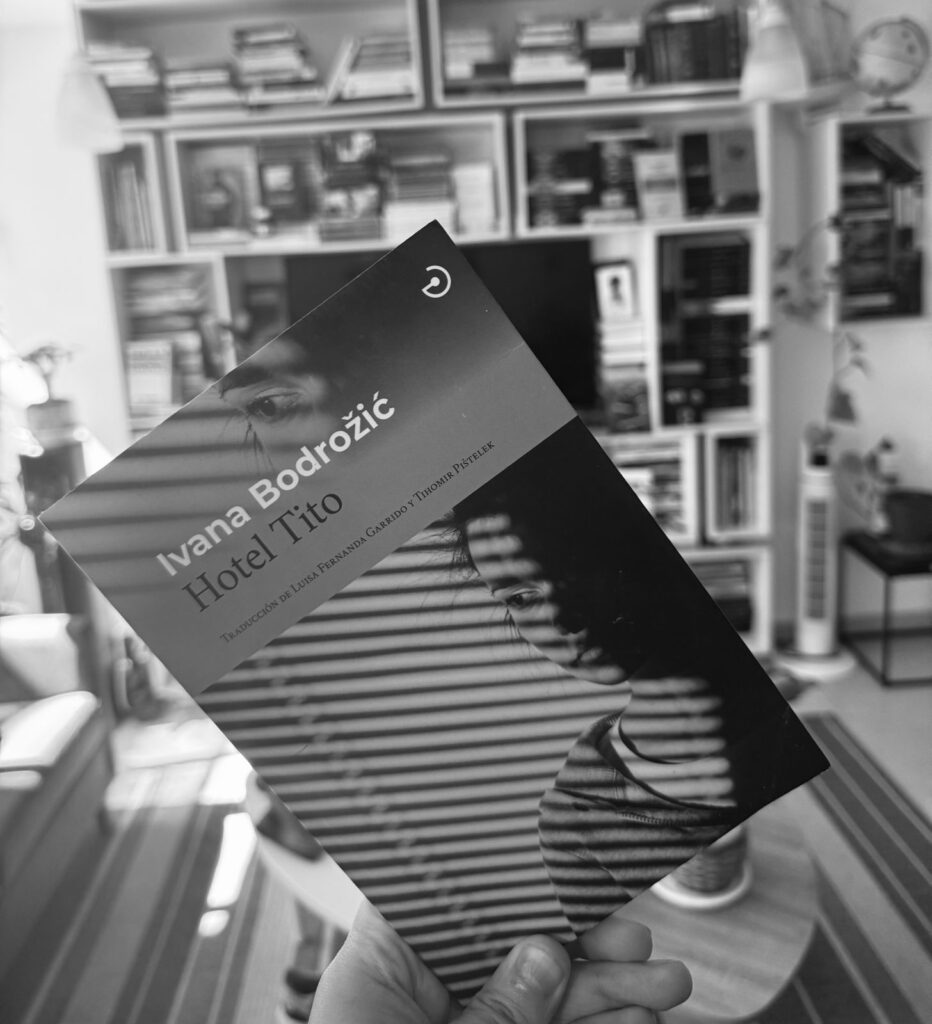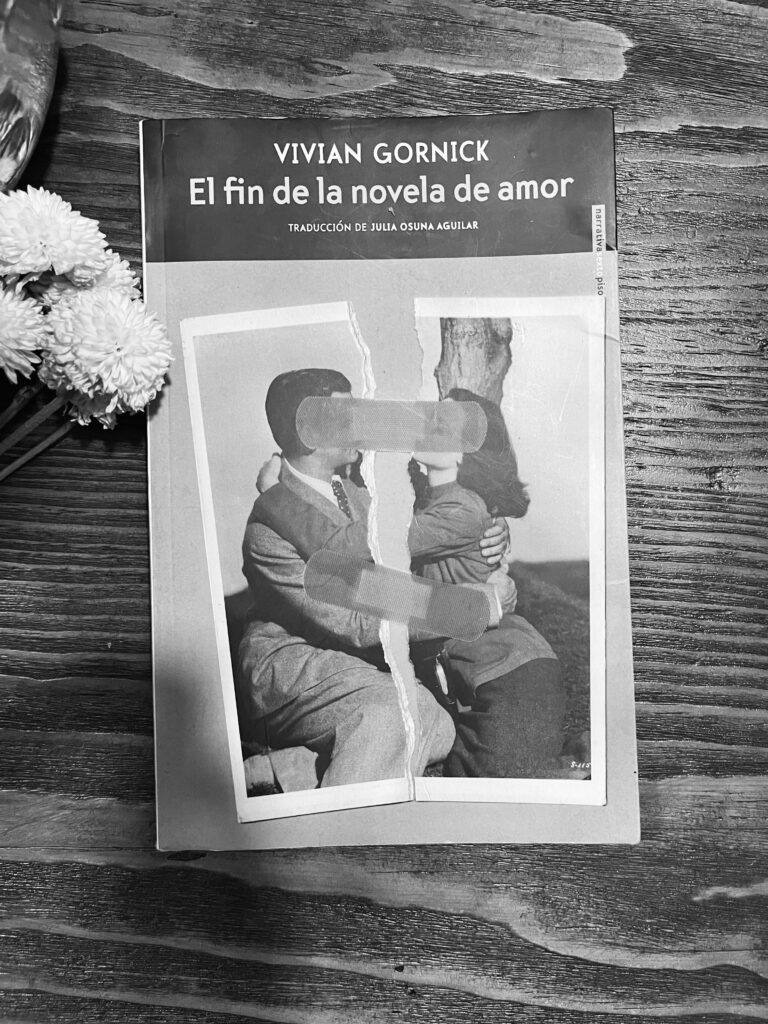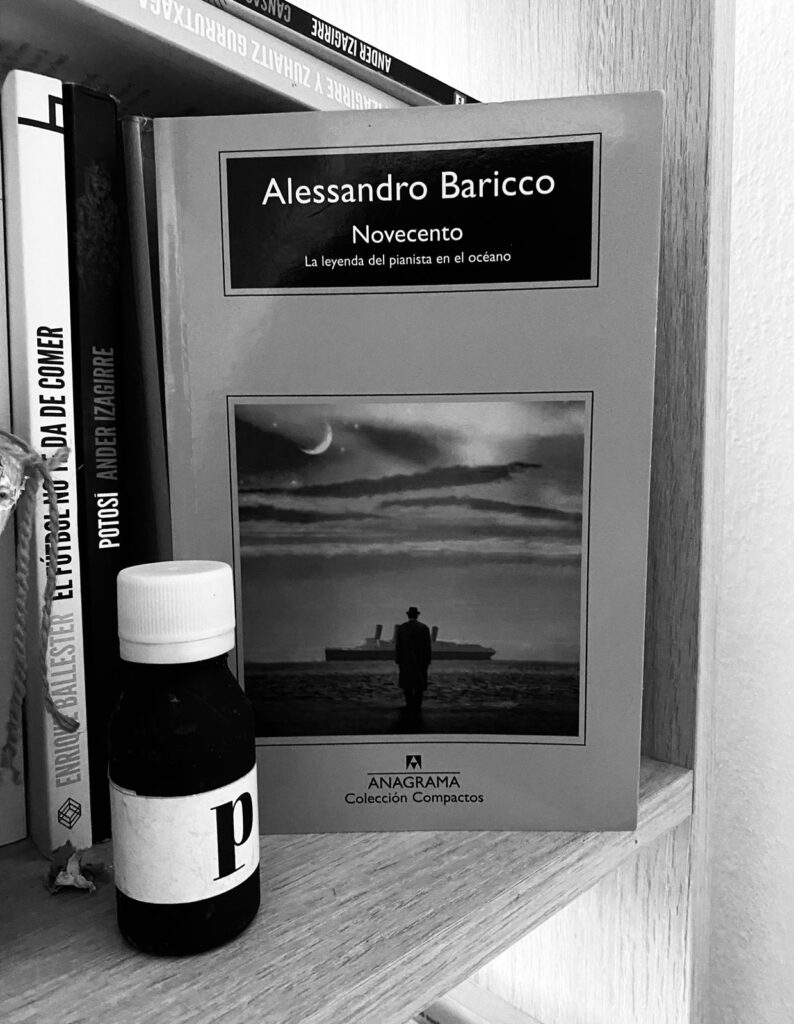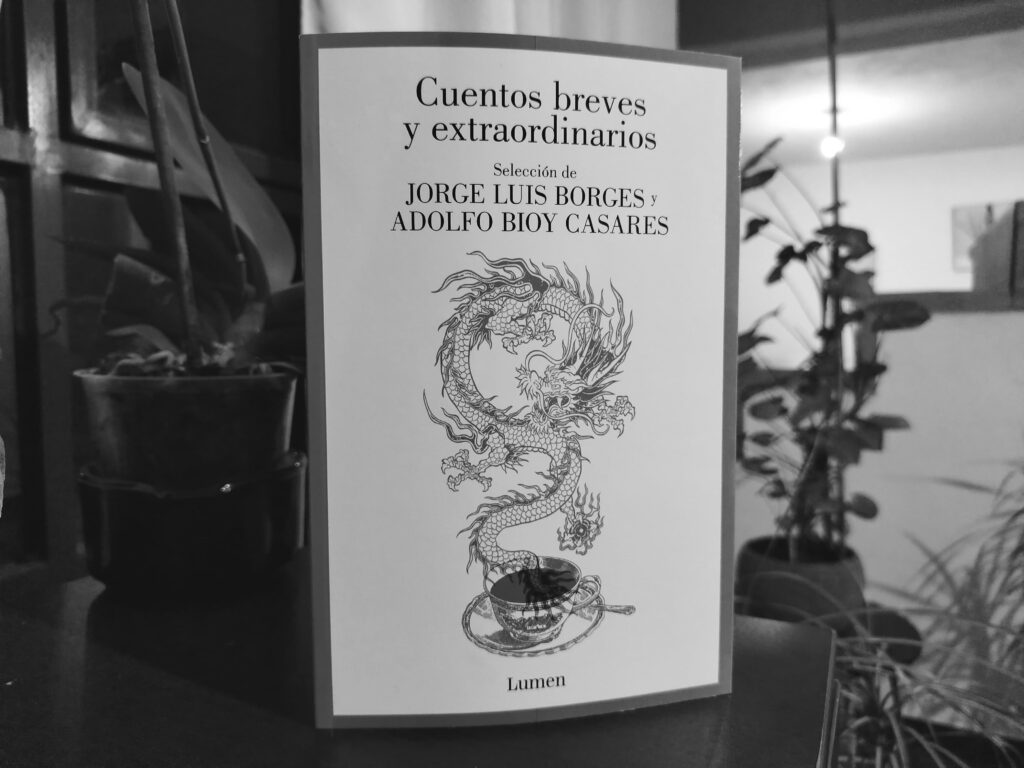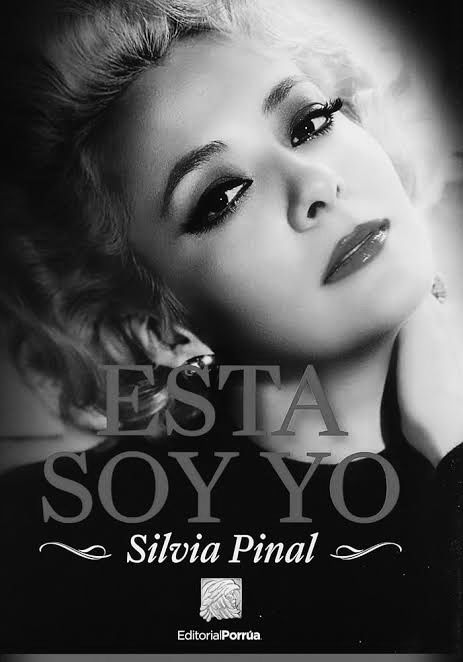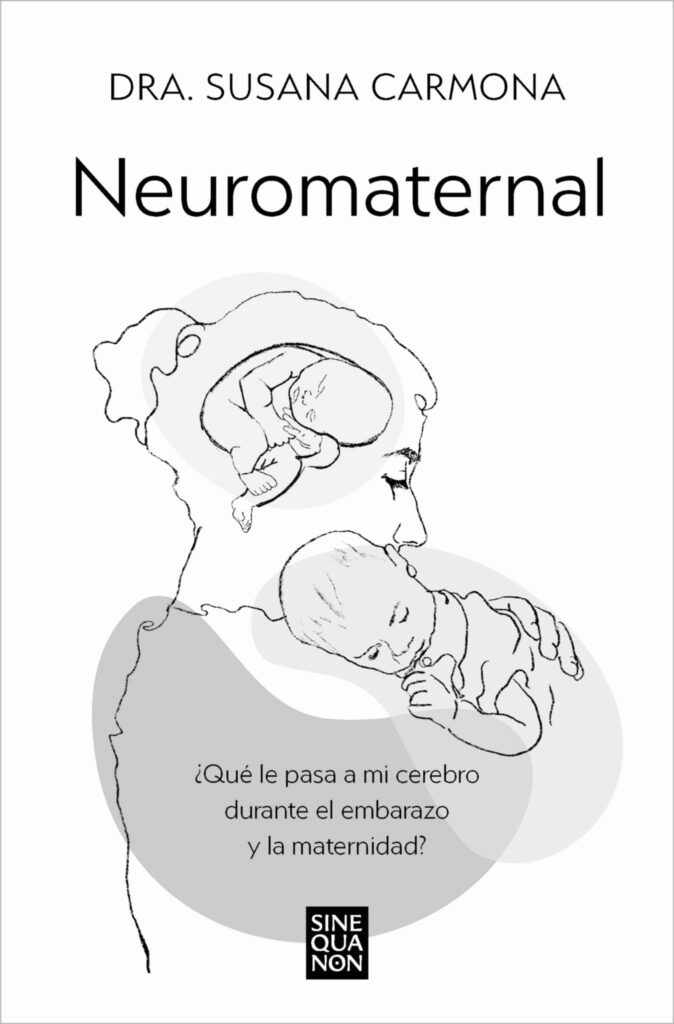Enero, como de costumbre, se volvió a eternizar. Para paliar el largo peregrinaje y despedir el mes, la redacción de purgante propone esta serie de lecturas protagonizadas por Mircea Cărtărescu, Sally Rooney, Vivian Gornick y Alessandro Baricco.
Theodoros; Mircea Cărtărescu
Theodoros, la más reciente y aclamada novela de Mircea Cărtărescu, es un caleidoscopio gigante que, con un conjunto virtuoso de recursos literarios, lingüísticos y estéticos, narra la vida de su personaje protagonista. Dividida en tres partes (‘Tudor’, ‘Theodoros’ y ‘Tewodros’) la novela va y viene entre épocas y latitudes girando en torno al mito que supone el ascenso y caída de Tewodros II, Rey de Reyes y Emperador de Etiopía. Pasando por un épico viaje que va, desde la región de Valaquia en Rumania, Washington D.C., atravesando los archipiélagos griegos, hasta el imponente Cuerno de África en Etiopía. La obra de Cărtărescu es un enorme homenaje homerístico a las tradiciones de contar historias, de forjar leyendas, y lo hace de manera metaliteraria, ya que el libro, a su vez, está compuesto por un infinito de historias contenidas que se desenvuelven como un gran mapa narrativo, y donde queda revelada la habilidad del escritor rumano para transformar en ficción lo histórico. Cărtărescu apunta, en una nota final del libro, sobre la gestación de la idea de escribir Theodoros como la partida de un personaje que existió, y transfigurándolo en mera ficción, con una imaginativa prodigiosa —ante la muy escasa información, fidedigna e histórica sobre el personaje — y una comprometida documentación de las épocas involucradas. Obra que supone una evolución destacada dentro de la carrera Cărtărescu; Theodoros es el trabajo del rumano que más se apega a los cánones novelísticos, eso sí, nunca despegándose de su estilo lírico y altamente poético y más presente en otras de sus obras como Selenoide o la trilogía Cegador; una libertad creativa que le permite tejer, sobre el hilo narrativo conductor, un sinnúmero de lecturas secundarias que siempre tienen objetivos importantes y claros para el esqueleto general del caleidoscopio. Las alucinantes escenas de Theodoros son capaces de rasgar las leyes lógicas del universo y, entonces, podemos volar en una caravana por todo el desierto, ser testigos de las luchas entre terribles ángeles y colosales demonios, y conocer al pirata bisabuelo de John Lennon en un desfile del que también forman parte Napoleón, el rey Salomón, la reina Victoria, Alejandro Magno y hasta el mismo arcángel Miguel. Una novela hipnótica… imprescindible para la escena literaria universal.
Intermezzo; Sally Rooney
En mi familia el ajedrez era una religión. Quizá por eso siempre he sentido una inclinación hacia las historias de ajedrecistas. Y aunque Intermezzo de Sally Rooney es una novela que abarca una variedad de temas como la ausencia, las relaciones íntimas y la familia, es también la historia de un ajedrecista: Ivan Koubek, y el amor que siente por Margaret, una mujer más grande que él. Eso, sin olvidar, al otro personaje principal: Peter Koubek, su hermano, que también se encuentra en medio de una relación entre Naomi y Sylvia, al tiempo que lucha con su vida actual. Y por si esto no fuera poco, ambos están pasando por un duelo. En fin, Rooney no deja de sorprendernos con esta novela donde a ratos aparece Shakespeare o Wittgenstein. Y claro, los guiños a Joyce en los capítulos de Peter se agradecen. Sin embargo, creo que lo más importante es, por un lado, la crítica velada que realiza hacia los convencionalismos sociales y, por otro, los sentimientos paradójicos que describe cuando alguien pierde a un ser querido. No por nada, de todas las novelas de Sally que he leído, ésta es la que más me ha gustado.
Hotel Tito; Ivana Bodrozic
Hay muchas reminiscencias de Hotel Tito, la novela de Ivana Bodrozic traducida al castellano por Menoscuarto Ediciones en 2023, en El Tío (2022), el thriller psicológico de David Kapac y Andrija Mardešić que recorrió las salas de arte mexicanas el año pasado. En ambos casos la figura del mariscal Tito flota como una deidad evanescente en el contexto de la Guerra de los Balcanes y se aborda, con más o menos nebulosidad según el caso, la idea de Alemania —el enemigo de los heroicos partisanos yugoslavos— como el contradictorio refugio católico de una Croacia todavía levemente germanizada, ideológica y culturalmente, que libra una batalla por la supervivencia ante la cruel hostilidad serbia. En su relato autoficcional, Bodrozic repara en la vida de una niña de nueve años oriunda de Vukovar, ciudad croata en los bordes del Danubio que coquetea territorialmente con Serbia y que fue el epicentro, antes incluso que Srebrenica, de una brutal limpieza étnica. Ante la desaparición de su padre, afiliado a las fuerzas croatas, la protagonista pasa a formar junto a su madre y hermano parte de la marea de refugiados condenados al exilio y obligados por las circunstancias a aceptar vivir en un lugar cada vez más indigno, y cada vez más pequeño, solo para algo a lo que llamar «hogar».
El fin de la historia de amor; Vivian Gornick
Dicen que ciertas lecturas se vuelven más profundas e íntimas cuando conectan con el lector. Vivian Gornick nos lleva en su obra por un bello pasaje literario compuesto por autores como Virgina Woolf o Jane Smiley, a manera de evidencia de que el amor y matrimonio dejaron de ser la vía de realización personal y, por ende, la llave a la felicidad. Romanticismo puro -y obsoleto-. Se decía que una vez alcanzado el amor, este transformaría la existencia, aún cuando las razones de unión estuvieran sustentadas en una falsa idealización. En consecuencia, los personajes de dichas obras del siglo XX se encontraban envueltos en eternos dramas existenciales. Gornick, a través de un análisis literario tan ameno como quirúrgico, nos plantea el fin del amor como metáfora nostálgica. Después de todo, en sus propias palabras: «El amor, como la comida y el aire, es necesario pero insuficiente: no puede hacer por nosotros lo que debemos hacer por nosotros mismos».
Novecento; Alessandro Baricco
La permanencia de lo efímero o, lo que es lo mismo, solo ochenta páginas para una historia eterna. Alessandro Baricco (Turín, 25 de enero de 1958) nos regala una ¿novela corta? ¿relato largo? ¿obra de teatro? – lo que haya tenido en mente, se lo agradeceremos siempre– en donde nos cuenta la historia de un pianista, un barco –el Virginian–, un espacio de tiempo muy particular (inicio del Siglo XX) y cómo la melancolía de las notas musicales forjan la vida de un niño nacido dentro del trasatlántico que nunca piso tierra firme, pero que es capaz de transmitir sensaciones a través de la interpretación excelsa de la música. La trama fue llevada al cine por el también italiano Giuseppe Tornatore y musicalizada por Ennio Morricone a finales de los años noventa. Baricco contagia, en este monólogo sensorial, un viaje emocional de amistad y amor llena de ornamentos, momentos repletos de sonidos y, sobre todo, de vida.
Cuentos breves y extraordinarios; Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares
La literatura es –entre muchas otras cosas, y con riesgo de caer en romanticismos– una celebración. Para nosotros: gracias a la lectura, la experimentación y la consecuencia de todo ello; para los hacedores: gracias al oficio y las implicaciones, la escritura acompañada o silenciosa, las complejidades de desprenderse de uno mismo. Algo hay de esto entre Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, quienes publicaron, en distintas ocasiones, a lo largo de varios años en el siglo pasado, con títulos diversos, Cuentos breves y extraordinarios, que “ahora” Lumen tuvo a bien publicar de nuevo en una edición que apuesta por la sobriedad de los escritores argentinos. Una falsa antología que reinterpreta y reconstruye, mediante la capacidad soberbia de síntesis de los antologadores-compiladores, relatos en microrrelatos, textos-de-otra-índole en relatos breves con fisuras filosóficas. Aunque más bien estos no-microrrelatos son símiles de ensayos, ejercicios metaliterarios y experimentales que se comprometen a narrar, con completa libertad, todo lo narrable: cuentos, bibliografías, textos religiosos o notas periodísticas. En la especie de prólogo, Borges y Casares escriben: «Lo esencial de lo narrativo está, nos atrevemos a pensar, en estas piezas». Estando o no de acuerdo, sin embargo, lo que vale la pena resaltar es lo que apuntan después, que me interpela por la aseveración tan profunda vista a tantos años de distancia: «lo demás es episodio ilustrativo, análisis psicológico, feliz o inoportuno adorno verbal». Como ellos, yo espero, lectora o lector, que si no la lectura de este apunte les divierta, sí lo haga la lectura de estos cuentos extraordinarios.
Esta soy yo; Silvia Pinal
En 2015, la editorial Porrúa publicaba un título ampliamente esperado: Esta soy yo, autobiografía de Silvia Pinal, mítica y multifacética artista mexicana con una carrera que atravesó todos los formatos, trabajando con las leyendas más grandes de la industria. En el libro está la voz de una mujer que se confiesa con sus lectores, desmitificando a la diva para mostrarse como un ser humano que igual celebra y ríe, sufre, duda y reflexiona, siempre con ganas voraces de crear arte y abrir oportunidades para los más jóvenes. La Pinal recuerda su infancia y los inicios en la actuación; relata los momentos dulces y amargos al lado de sus parejas sentimentales, enarbolando, al final, las figuras de sus hijas e hijo y con ello, la importancia de la familia como bálsamo ante el dolor. Desde la primera persona, la actriz habla sin tapujos y se da el tiempo para recordar y enumerar su nutrida cosecha de premios, pero no duda al mencionar su favorito: la Palma de Oro por la película Viridiana (1961). Entre las páginas, Silvia cuenta que visitó al cineasta Luis Buñuel en los días que la muerte rondaba implacable; al verla entrar, el director le dijo: “Señorita Viridiana, ¿cómo ha estado? La veo muy bien, está usted muy guapa…”. Sería la última vez que se verían, Buñuel falleció días después, en 1983. Musa de Oswaldo Guayasamín y Diego Rivera, quienes la inmortalizaron en sendas pinturas, Silvia Pinal recapitula viajes, filmaciones, encuentros y desencuentros; habla de perdonar a los enemigos y del poder del arte para sanar traiciones y pérdidas. Esta soy yo es un documento valioso, honestas letras de una artista que se sabe soberbia testigo de su tiempo, décadas turbulentas desde donde también se desenvolvió en el siempre espinoso círculo político. Pionera en los seriales televisivos y programas unitarios que hoy se reproducen hasta el hartazgo, la también otrora secretaria general de la ANDA, rememora sus funciones como primera dama del Estado de Tlaxcala, los desafortunados conflictos con Enrique Guzmán y el paso por los sets de las inolvidables El rey del barrio (1950), Historia de un abrigo de mink (1955), La soldadera (1967), Las mariposas disecadas (1978), entre muchas otras, un paseo dentro de una filmografía nutrida y legendaria. Lamentablemente, el pasado 28 de noviembre Silvia Pinal falleció a causa de una neumonía, dejando una estela de talento imposible de igualar; después de leer Esta soy yo (y maravillarse con decenas de fotografías), para el lector será sencillo imaginarse esas reuniones en el más allá con muchas amigas y amigos de la actriz, con su hija Viridiana y quizá, discutiendo con el iconoclasta don Luis Buñuel, el culpable de introducir (y perpetuar) la figura de Silvia Pinal en muchas filmotecas del mundo, gracias a esa otra joya llamada El ángel exterminador (1962).
Neuromaternal; Susana Carmona
Quizá porque he sido madre recientemente, o porque siempre me interesó la neurociencia, más aún el estudiado y lamentable sesgo de género en la medicina, es que recibí el libro de Susana Carmona, basado en su singular (en su momento, único en el mundo) grupo de investigación sobre los cambios neuropsicológicos del cerebro materno (y, como comprueban sus estudios, también del paterno, si este se implica en la crianza). Es fascinante comprobar cómo el ser humano ha llegado a la luna, a estudiar el planeta Marte, incluso a la proto inteligencia artificial (si consideramos que los inicios de los estudios de Carmona datan de 2014) antes de estudiar los significativos cambios en las madres, su origen e implicación social, cultural y médica. Si su reconocimiento y valor percibido fuera el mismo que los ejemplos antes mencionados entonces quizás, solo quizás, así respetemos más a las madres. Mientras tanto nos toca leer Neuromaternal, de Susana Carmona, y conformarnos con permisos maternales exiguos, o, en demasiados casos, inexistentes; o con ocurrencias disparatadas como la de la política española Yolanda Díaz, que propone no mover un ápice estos permisos y en su lugar abrir guarderías 24 horas. Seguiremos esperando. Mejor sentadas y leyendo.