Aunque arrastremos una herida incurable con nosotros, aunque llevemos en los ojos una lámina de alcohol por mucho tiempo, decir adiós a alguien (o algo) es saludar una nueva vida que comienza. Una vida nueva que es también una travesía interrumpida por la pérdida. Una aventura inevitable donde el recuerdo póstumo de la alegría se mezcla con la amargura más desoladora y, a veces, con la saliva viscosa del desdén y del reproche. Y todo esto -como si fuera un carrusel de sensaciones- con los silencios súbitos y las palabras no dichas: con las palabras de amor que debimos pronunciar y, sin embargo, callamos.
“Llegué a Olevano en enero, dos meses y un día después del entierro de M. El viaje fue largo y me condujo por unos embarrados paisajes de invierno que se aferraban indecisos a los restos de nieve”. Así comienza la escritora alemana Esther Kinsky su novela Arboleda (Editorial Periférica), un viaje otoñal que es el relato de un duelo y la narración del proceso de aprendizaje de una nueva vida. No deja de ser reveladora la cita inicial de Pasolini que sirve de prólogo al libro: “Lloro un mundo muerto. Pero yo, que lloro, no estoy muerto”. Y es que, pese al tono sombrío de estas páginas y al vacío existencial al que se enfrenta la protagonista, la voluntad de ésta es rescatar la luminosidad pálida de los días, el fulgor consolador de las noches blancas.
El relato comienza con un viaje a Italia que la autora había planeado hacer con su marido. Él ya no forma parte de su mundo y ella ha de aprender a convivir con esa ausencia; o mejor, a conmorir con ella: porque vivir, cuando uno ha perdido la brújula de sus días, es un proceso que nos enfrenta a lo contrario. Instalada en una tierra extranjera y con el propósito firme de “aprender todo de nuevo”, Esther Kinsky se asoma cada mañana al balcón de su apartamento para ver la algarabía de la aldea, el ajetreo de artesanos y campesinos. Cada mañana acude al mercado y evita comprar cosas para quien ya no está. Sus actos cotidianos se convierten de esta manera en un reencuentro con su pasado: esa alarma insidiosa del recuerdo sonando a cada paso en su memoria.
Para sobrellevar el duelo -para salir adelante- la escritora visita cementerios, ciudades legendarias, lugares sagrados. Y ese peregrinaje en solitario le llevará a Roma, a Ferrara, a Palestrina. Lejos de rendirse a una quietud tóxica y paralizante, se entrega a un nomadismo que le permite demorarse en los paisajes que el entorno le ofrece: cafés vetustos, parajes desolados, carreteras secundarias. Todo lo que mira lo fija en su retina y lo fotografía con absoluta precisión en una prosa reflexiva, pausada, cadenciosa: una prosa bellísima que revela extrañeza ante un mundo amputado y un sinfín de sueños teñidos de ausencia.
Dividida en tres apartados, Arboleda indaga en su tramo central en la memoria de la autora. Esther Kinsky vuelve aquí la mirada a los viajes de la infancia, al entorno familiar y, en especial, a la figura de su padre. Recuerda el amor por la naturaleza que éste le inspiró, las lecturas que le hacía de niña, la inestabilidad emocional de su progenitor y su adiós definitivo. Y es en esta secuencia de la obra, en estas evocaciones del pasado, donde la historia cobra un mayor dinamismo por la cantidad de experiencias reseñadas.
La última parte del libro, el último destino de esta travesía purificadora, que discurre en Ferrara, hermana las dos anteriores e incide en una narración preciosista y perfectamente hilvanada en su exposición. Escrita en primera persona con una dicción minuciosa que recuerda a Sebald y a Peter Handdke -no solo por la belleza de su prosa sino por sus descripciones impresionistas-, Kinsky consigna hechos y pensamientos desde un plano (aparentemente) neutro que evita en todo momento cualquier atisbo de tremendismo.
Arboleda es el testimonio de una mujer que se atreve a mirar el vacío y encuentra refugio en la paz de la naturaleza. Y es que, en los peores momentos, para salir adelante, hay que buscar amparo y proyectos de vida. O inventarlos. Quizás ese proyecto consista, en primera instancia, en admitir el carácter irreversible de las cosas. Y después, en aprender a caminar otra vez; en aprender a mirar y a respirar de nuevo. Quizás por eso viajamos: para encontrar el aire del que carecemos en nuestra rutina cotidiana. Viajar ayuda a resolver el enigma del duelo: esa señal que te recuerda -cuando vas a dar un paso para ser feliz- que una vez perdiste un paraíso que alguien no te va a devolver ya nunca.


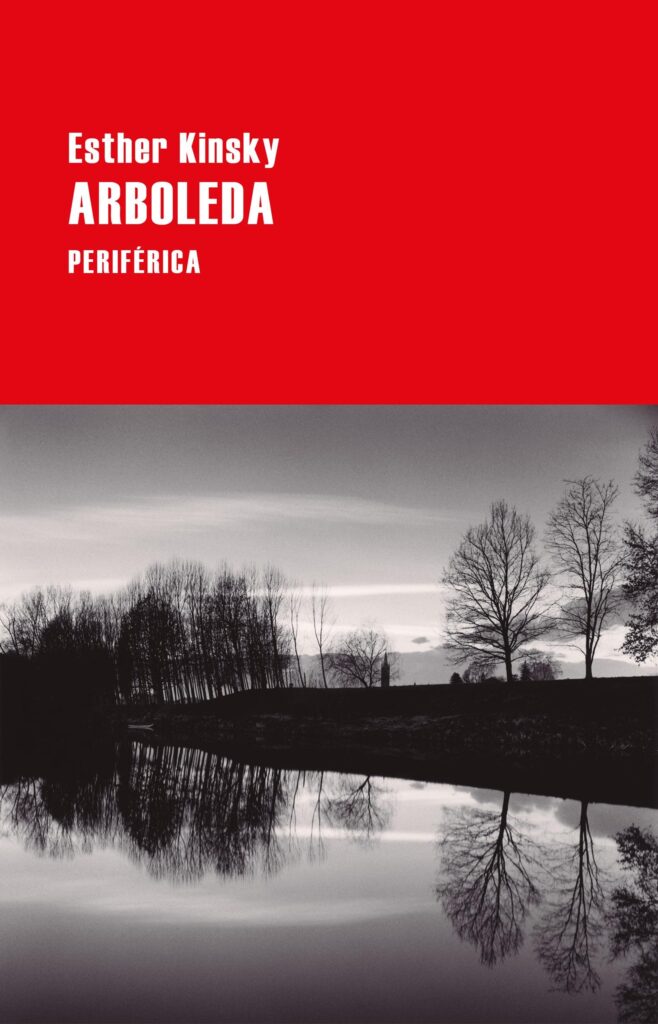
Una respuesta en “Esther Kinsky o el aprendizaje de la serenidad”
No sabía que esta autora escribía en castellano…