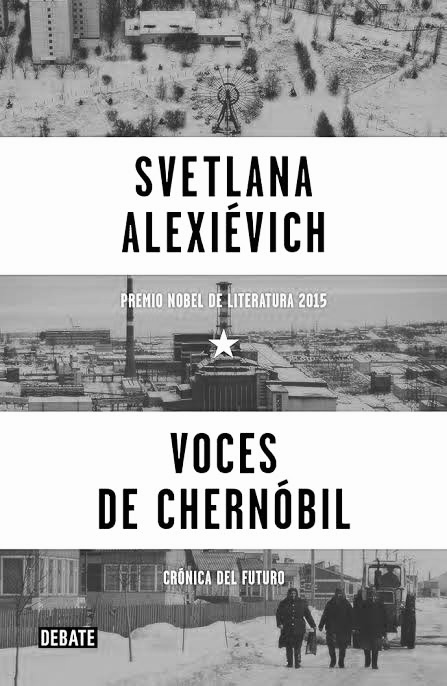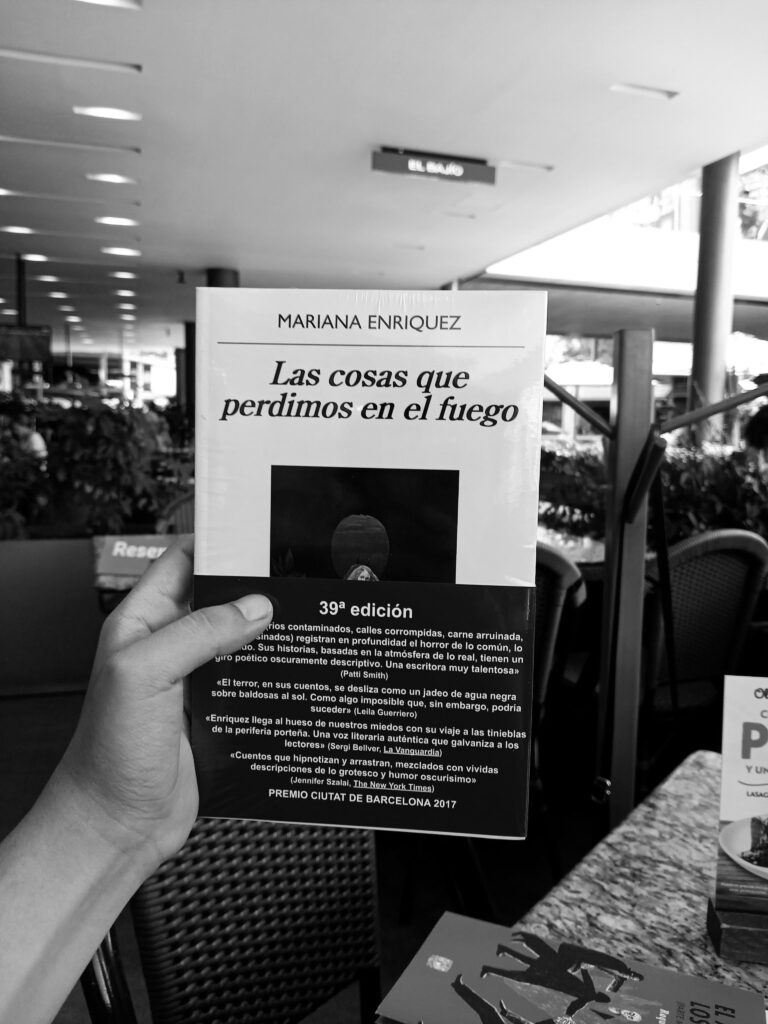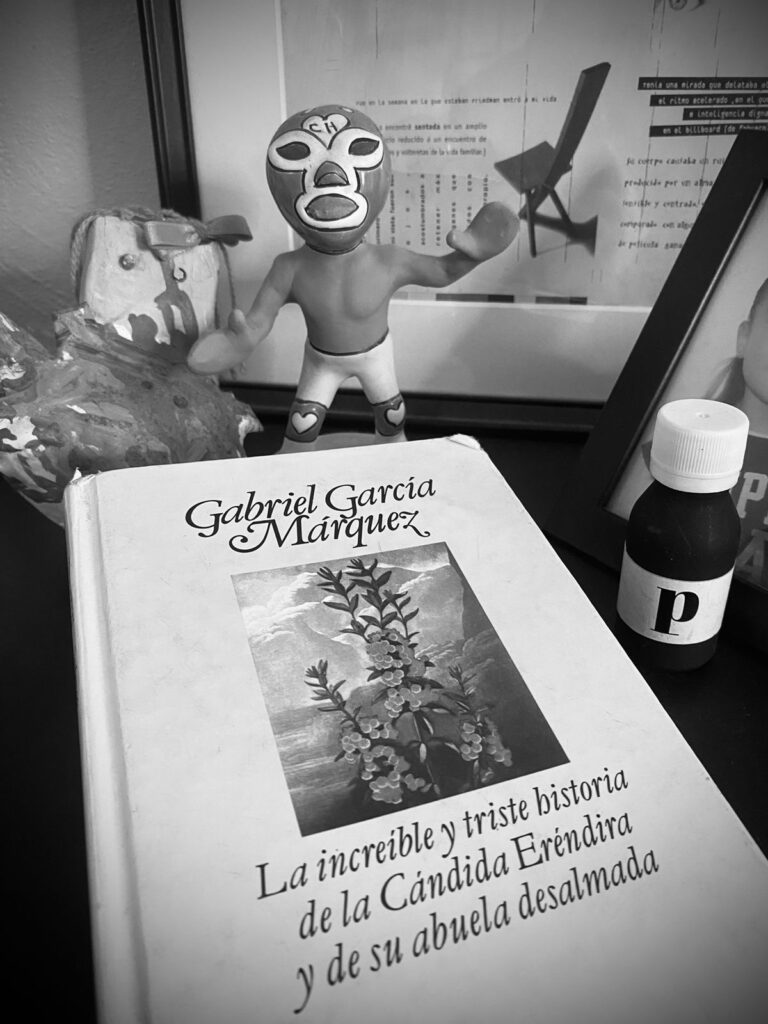Sabina Urraca, Mariana Enríquez, Svetlana Aleksiévich, Gabriel García Márquez y la valiente traductora Laura Esther Wolfson desfilan en la lista de recomendaciones de la redacción purgante para despedir julio.
El celo; Sabina Urraca
No conocía a Urraca como escritora y descubrí en su prosa un bálsamo lleno de matices que mezclan el pensamiento mágico con la herida de una relación turbulenta y de violencia machista. Sin caer en finales de Disney ni en víctimas perfectas e impolutas, la autora se adentra en una relación de violencia machista, y, en cierta medida, institucional en lo que a medicina sobre el cuerpo de la mujer se refiere. En medio de estas violencias la protagonista, la Humana -no tiene nombre, en un detalle brillante por parte de Urraca-, adopta a una perra que al poco tiempo resulta entrar en celo, a quien pasea para distraerse y obligarse a salir de casa y con quien establece una relación casi de madre e hija que cuesta descifrar hasta bien adentrada la novela, en un giro muy inteligente e inesperado. La Humana se niega en un principio a esterilizar a la perra (así como a nombrarla), poniendo título a parte de una problemática psicológica muy común: la de no aferrarse a nada por miedo a volver a sufrir.
Voces de Chernóbil; Svetlana Aleksiévich
El sábado 26 de abril de 1986, ocurrió el peor accidente nuclear de la historia, en la central Vladímir Ilich Lenin, al norte de Ucrania, muy cerca de la ciudad de Chernóbil. La explosión del reactor provocó una estela de muerte y enfermedades en los habitantes de la zona, además de un daño irreparable al medio ambiente. En su película Stalker (1979), Andréi Tarkovski abordaba un lugar postapocalíptico en el que sucedían cosas extrañas, un espacio desolado en el que solo quedan atisbos del dolor y heroísmo de otros tiempos. La realidad, siempre superando la ficción: los cuidadores de la planta abandonada en Chernóbil se llaman a sí mismos “stalkers”. La ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2015, la bielorrusa Svetlana Aleksiévich, recopila en su libro Voces de Chernóbil las entrevistas recabadas a través de más de 10 años con los testigos del desastre nuclear. La periodista, por medio de un híbrido entre crónica, ensayo y documental, expone los testimonios de soldados, políticos, enfermeras, bomberos, científicos, madres de familia y niños, quienes describen en largos monólogos los estragos tanto físicos como psicológicos del horror en Chernóbil, un trágico evento en el que se concluye, la política rebasó a la ciencia y la humanidad. Dividido en los apartados: La tierra de los muertos, La corona de la creación y la admiración de la tristeza, Svetlana Aleksiévich deja que sus entrevistados hablen y conmuevan al lector, con relatos que hablan de amor, de esperanza y nostalgia por la vida antes del incidente. Todo el entorno queda envenenado y las personas viven medio muertas, mueren medio vivas. Lo relevante del volumen es poder dar voz a las víctimas de la barbarie, que muchos años debieron permanecer calladas debido al control de la antigua URSS. En años más recientes, el infame turismo nuclear en Chernóbil sigue lucrando con la tragedia de una zona que supura muerte y radiactividad; en el epílogo, la autora asegura que más de uno se sorprendería al conocer el interés que hay en el mundo por visitar ese lugar de peligro extremo. Aleksiévich y su maravilloso acercamiento al tema bélico en La guerra no tiene rostro de mujer y Los muchachos de zinc, aporta con Voces de Chernóbil un cúmulo de emociones que incluso al lector más apartado del tema, lo atrapará. La lectura del libro puede completarse con la revisión de la soberbia miniserie de HBO Chernóbil (2019), una mirada cruda y real al desastre que, probablemente, sea una de las mejores series de todos los tiempos.
Las cosas que perdimos en el fuego; Mariana Enríquez
Decir que es uno de los mejores libros que he leído en el 2024 no alcanzaría para comenzar a describir el impacto que Las cosas que perdimos en el fuego ha tenido en mí. Y aunque quizás llego tarde a la experiencia estética y narrativa que representan los cuentos de Mariana Enriquez, sin duda me parecen de lo más revolucionario e innovador que ha dado la literatura latinoamericana en los últimos años. No por nada la fusión entre denuncia social y terror que plantea el relato de “El chico sucio” es sumamente singular. Eso, junto con el horror casi lovecraftiano que se dibuja en “Bajo el agua negra”, terminan por codificar una obra redonda, donde la sublime nostalgia de “Los años intoxicados” se transcribe en una serie de rituales y encuentros sobrenaturales. Porque aquí nada está gobernado por el azar, sino más bien por una fuerza oculta que determina el destino de todas las cosas.
La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada; Gabriel García Márquez
Imagina entrar a un libro caminar unos pasos y encontrarte de pronto tirado en el suelo a un Ángel muy viejo con alas muy grandes. Te sientas y hablas con él. Intentas que tu mente le abra la puerta a la imaginación. Lo logras y, de pronto, llega un olor a rosas que proviene de la siguiente página. No lo entiendes, solo logras ver un mar de mierda, con una playa infestada de cangrejos y un personaje alto y colorado que responde al nombre de Mister Herbert. Te lleva al fondo del mar donde existe un pueblo de casitas blancas con millones de flores en las terrazas. No debes contarlo, “imagina el desorden” te advierte. Lo piensas y avanzas páginas, te encuentras en un pueblo que está sorprendido al encontrar en la playa a un ahogado. Es gigante y es hermoso. Tan hermoso que no quieren deshacerse de él. Esteban lo llaman y su recuerdo vivirá por siempre en ese lugar. Sonríes, no solo por la felicidad de recordarlo, sonríes porque escuchas a alguien decir “las vainas que se le ocurren a Dios” al momento de encontarte con la mujer más hermosa con la que te hayas topado: Laura Farina. Quien lo dice está acostumbrado a mentir, es un político, pero en esta única ocasión tiene razón. Te nubla el pensamiento de tal manera que crees estar viendo un barco encallado unas páginas adelante y descubres, al llegar al final del párrafo, que es un barco fantasma. Abres y cierras los ojos. Quizá ha sido demasiado, pero te mantienes y no quieres salir de ahí, no quieres cerrar el libro hasta saber qué fue de Blacamán, el bueno. Y reposas a esperar respuestas y, al hacerlo, divisas una caravana y un grupo numeroso de gente que al acercarse hablan de una niña, una niña condenada a pagar una deuda eterna con su abuela. Eréndira se llama y ella y su historia recorrerán tantas páginas que volverás a escuchar de ella en otro libro, pero esa es una historia diferente pero igual a estas. No quieres terminar tu lectura, pero ya no hay más palabras adelante. Así que vuelves a hacer el mismo recorrido, una y otra y otra vez, hasta que se gasten las palabras o pierdas la visión y entonces será tu mente quien te la repita, una y otra y otra vez, hasta el final de los tiempos.
Perder el Nobel; Laura Esther Wolfson
Al tiempo que su obra comenzó a democratizarse en Occidente, Svetlana Aleksiévich se sinceró respecto al germen de la “novela de voces”, el estilo que la ha convertido en una de las grandes referentes históricas de la literatura de no ficción: “En nuestros días, una sola persona no puede escribir un libro que lo abarque todo, como hicieron Dostoievski y Toltstói. El mundo se ha vuelto demasiado complejo. Pero dentro de cada uno de nosotros hay un texto: quizá dos frases, quizá media página, quizá cinco páginas que se podrían compilar en una obra conjunta”. De modo que traducir a Aleksiévich a otras lenguas no exigía tanto un ejercicio académico como creativo. Si en su momento Mikaël Gómez Guthart postuló que la traducción no era otra cosa que una forma inquieta de leer, Laura Esther Wolfson reflexionó sobre la traducción como un acto de amistad. Un acto de amistad que emerge de la precariedad y que luego, si los astros se alinean, se puede convertir en otra cosa si, y solo si, conoces a la gente bohemia adecuada. Es decir, el éxito en la traducción literaria contemporánea se parece mucho al acto de traducir sin paga a un novelista oscuro o un poeta desempleado que vive con su madre y rezar para que algún día se conviertan, a golpe de talento y muchísima suerte, en célebres autores y, especialmente, que habiendo alcanzado la fama decidan arrastrarte con ellos. Esto explica el desencanto de Wolfson respecto a la traducción como oficio para ganarse la vida y quizá, también, sirva de preámbulo para entender parte de los motivos que la llevaron a no aceptar el proyecto de traducir a Aleksiévich, que tiempo después sería encumbrada con el premio Nobel de literatura. El caso es que Wolfson, aquejada por una enfermedad pulmonar degenerativa, un montón de deudas por pagar y un desapego con el idioma ruso provocado por un ruptura marital y el hecho de no haber pisado Rusia durante una década, decidió no embarcarse en la aventura de traducir a Aleksiévich tras haber escapado de las garras de la precariedad con un empleo digno y bien remunerado como traductora de correspondencia diplomática. Aunque lo que verdaderamente inclinó la balanza fue saberse incapaz de traducir una obra coral del ruso al inglés sin traicionar el original, porque uno realmente conquista la intimidad de un idioma cuando se enamora y desenamora en él.