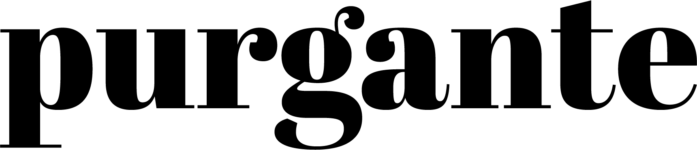Habían pasado varias horas y a Alex todavía le dolían los huevos. Esa mañana se despertó con una ligera incomodidad en la entrepierna, no le dio mucha importancia, pero tenía todo el día por delante. En el primer año de secundaria tenía poco tiempo que mis amigos y yo habíamos descubierto la masturbación, cosa que nos tenía poco más que contentos. Nunca lo pregunté abiertamente, pero creo que a la mayoría de mis compañeros no les importaba que en las clases de catecismo nos dijeran que era pecado.
Cada que bromeábamos sobre el tema, Alex decía que él no hacía esas cosas, porque —en sus palabras— se iba a despellejar. Además el sacerdote que nos daba clase dijo que uno se puede ir al infierno por ese pecado en particular. La teoría que teníamos todos era que nuestro virtuoso camarada se masturbaba, pero en secreto.
Terminó el primer año de escuela media. Poco a poco les cambió el sentido del humor de todos. Ni tanto. Dejamos de bromear sobre eso, la novedad y el tabú ya habían pasado. Un recreo me topé a Alex en el baño, le pregunté si estaba bien. Tenía el ceño fruncido, pero no estaba enojado; estaba encorvado, pero no le dolía el estómago; además estaba pálido.
—¿Güey, te puedo preguntar algo?— me dijo después de voltear a todos lados para ver si había alguien más en el baño.
—Ahuevo— respondí seguro.
Por su aspecto supuse que tenía un problema estomacal. El baño no olía peor que de costumbre, de igual manera pensé que se había vomitado o que se había cagado antes de llegar al sanitario. Ninguna serie de doctores, ni mi astucia de niño de secundaria me prepararon para lo que me dijo a continuación:
—No le vayas a decir a nadie— expresó con sudor en la frente en pleno diciembre.
—¡Dime de una vez, cabrón!— respondí impaciente.
—Es que… me duelen los güevos— dijo casi en un susurro.
Me quedé en blanco. Pasaron unos segundos que se sintieron con una hora. Lo único que le pude decir fue que tenía que ir al hospital. En casa de Alex no se hablaba de sexo, masturbación, ni de nada que tuviera que ver con lo que pasara entre las piernas. Los padres de mi amigo le dejaban toda su educación sexual a los Padres que arrancaban páginas de los libros de biología. Decir “mamá, me duelen los testículos” le causó más incomodidad que los huevos en sí.
Esa misma tarde su mamá lo llevó con el médico. El consultorio medía cinco metros de largo por tres de ancho, detrás del escritorio del doctor había un baño pequeño, que fue donde revisó a Alex con la puerta abierta. Tal vez escogió ese lugar porque la luz era mejor junto al sanitario o para ahorrarle al joven el trauma de que le agarren los tanates en frente de su madre.
Luego de una serie de exámenes, el hombre de la bata blanca le hizo a Alex la pregunta que ningún chico de secundaria quiere que le hagan, y menos junto a la mujer que lo trajo al mundo: “¿Alex, ya empezaste a masturbarte?”. Cuando se terminó su micro infarto, el joven más avergonzado del mundo respondió que nunca lo había hecho.
El doctor le explicó que a su edad su cuerpo produce más hormonas que nunca. Por hacerle caso a la advertencia del Padre que decía que el castigo por masturbarse era en infierno, todo lo que producían los testículos de mi amigo continuaba dentro de él. O sea que el depósito estaba lleno, cosa que le estaba causando dolor y una ligera inflamación. El chico solo tenía que hacer dos cosas para que su cuerpo regresara a la normalidad: tomar un desinflamatorio y jalársela.
Faltó a la escuela al día siguiente. Cuando regresó corrí a preguntarle qué le había pasado. Tuve que insistir, pero al final me lo contó todo. Luego de que yo me riera de toda la situación le pregunté si ya había llevado a cabo el pecado.
—Pues ya no me duelen— dijo sin dejar de ver el piso el piso.