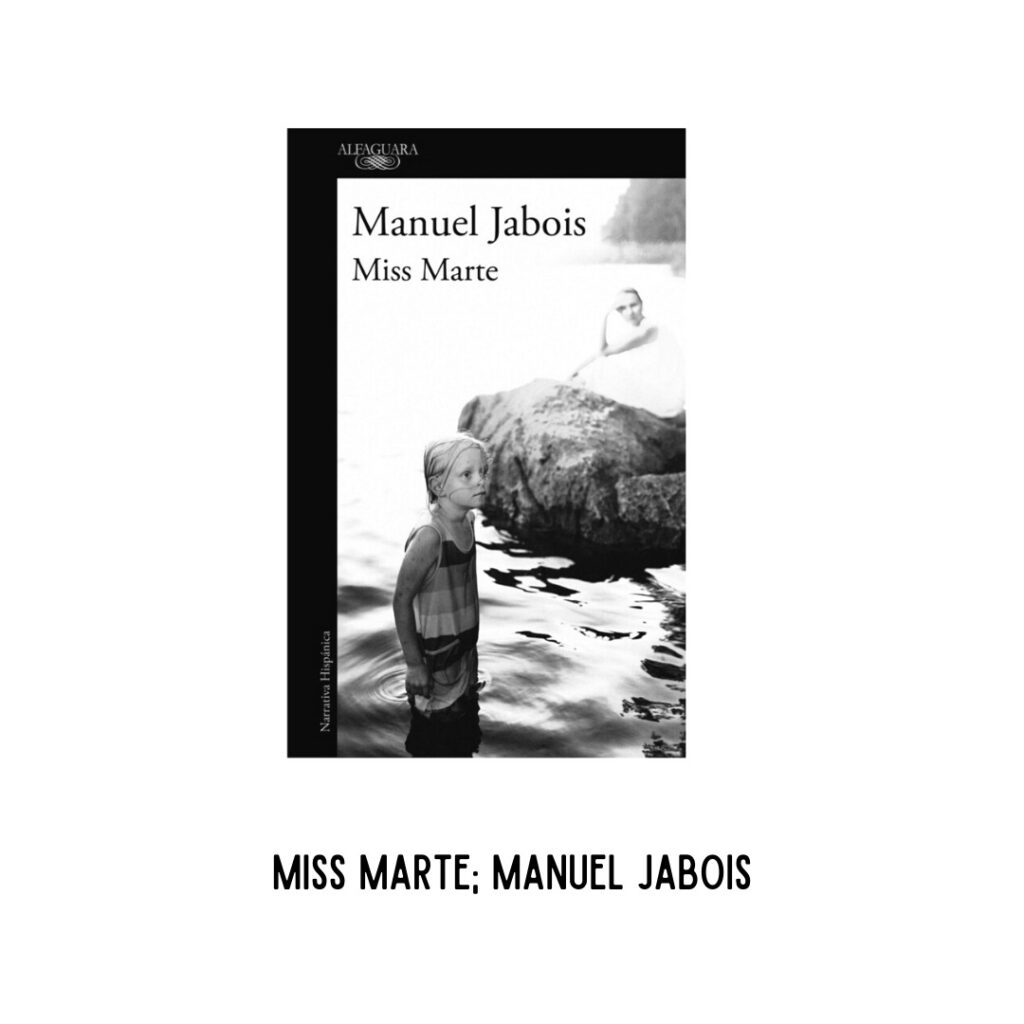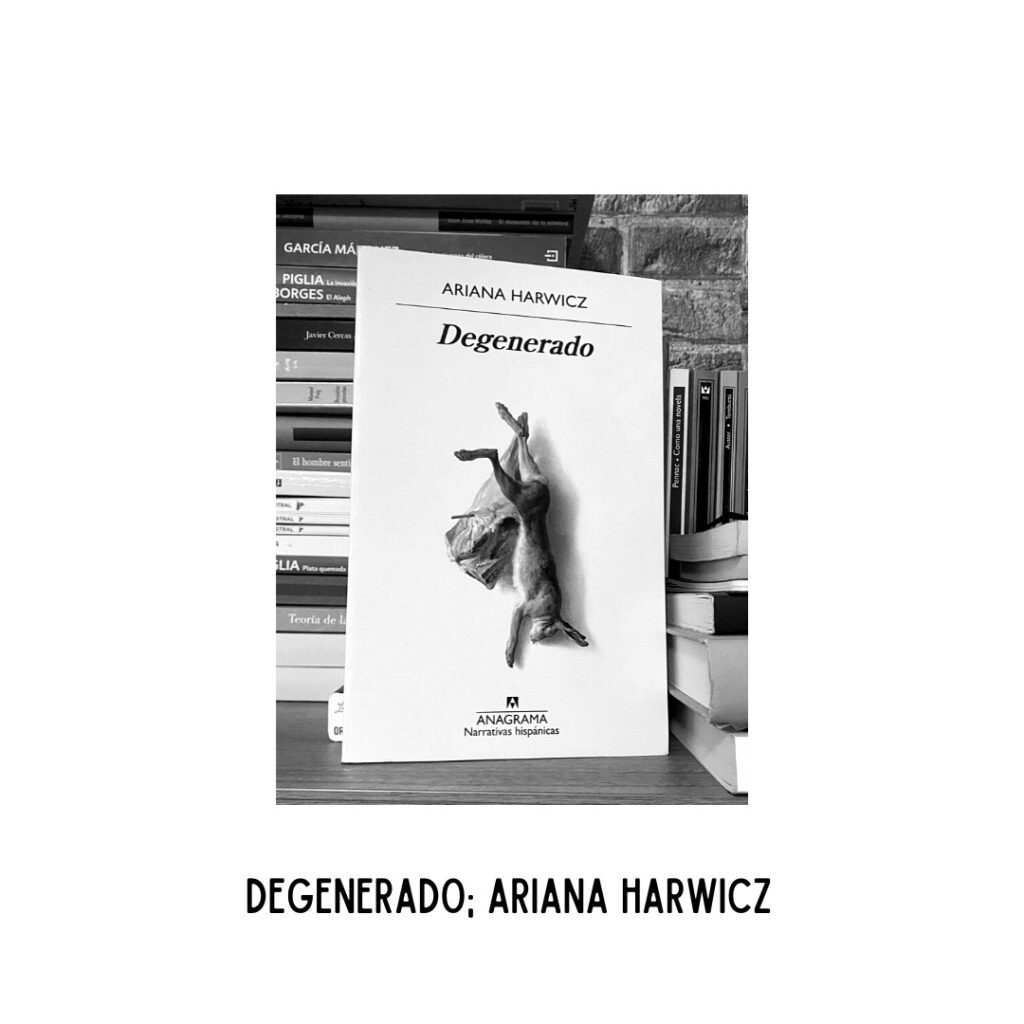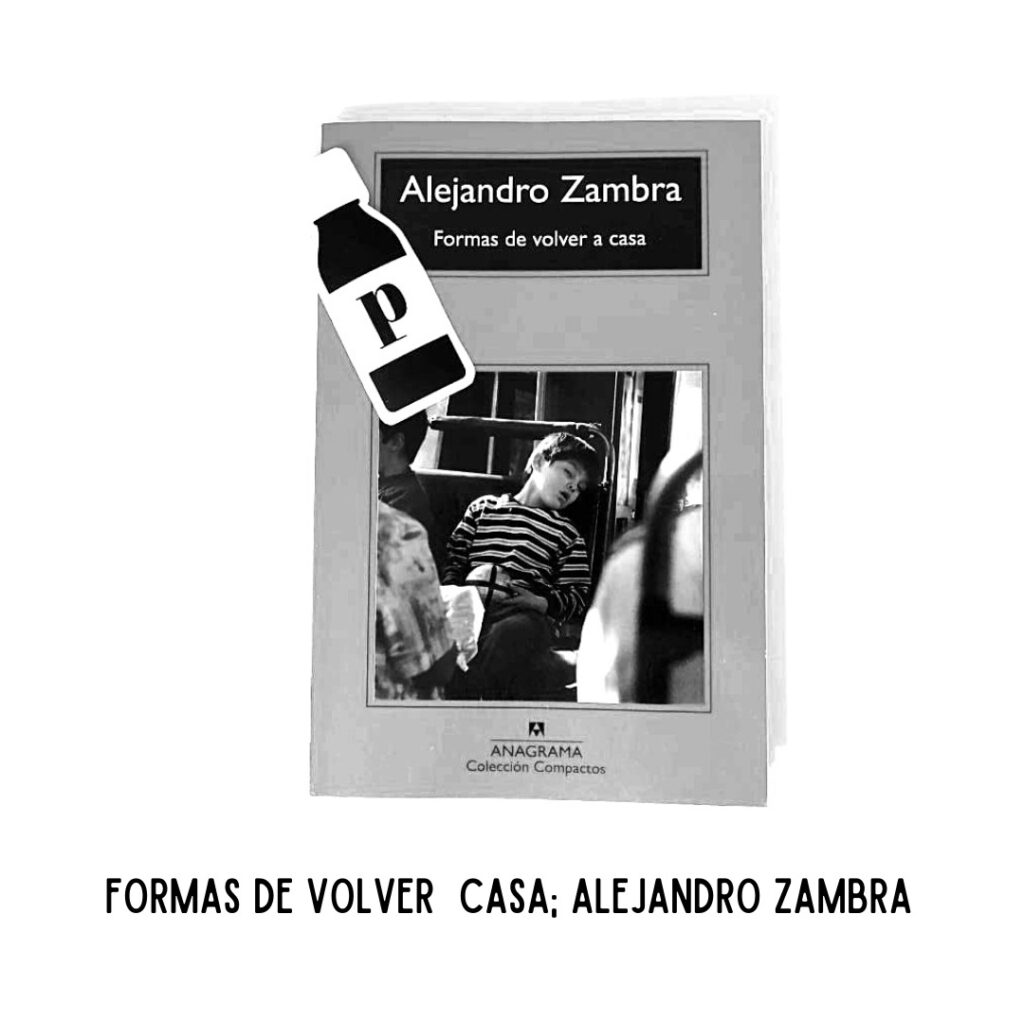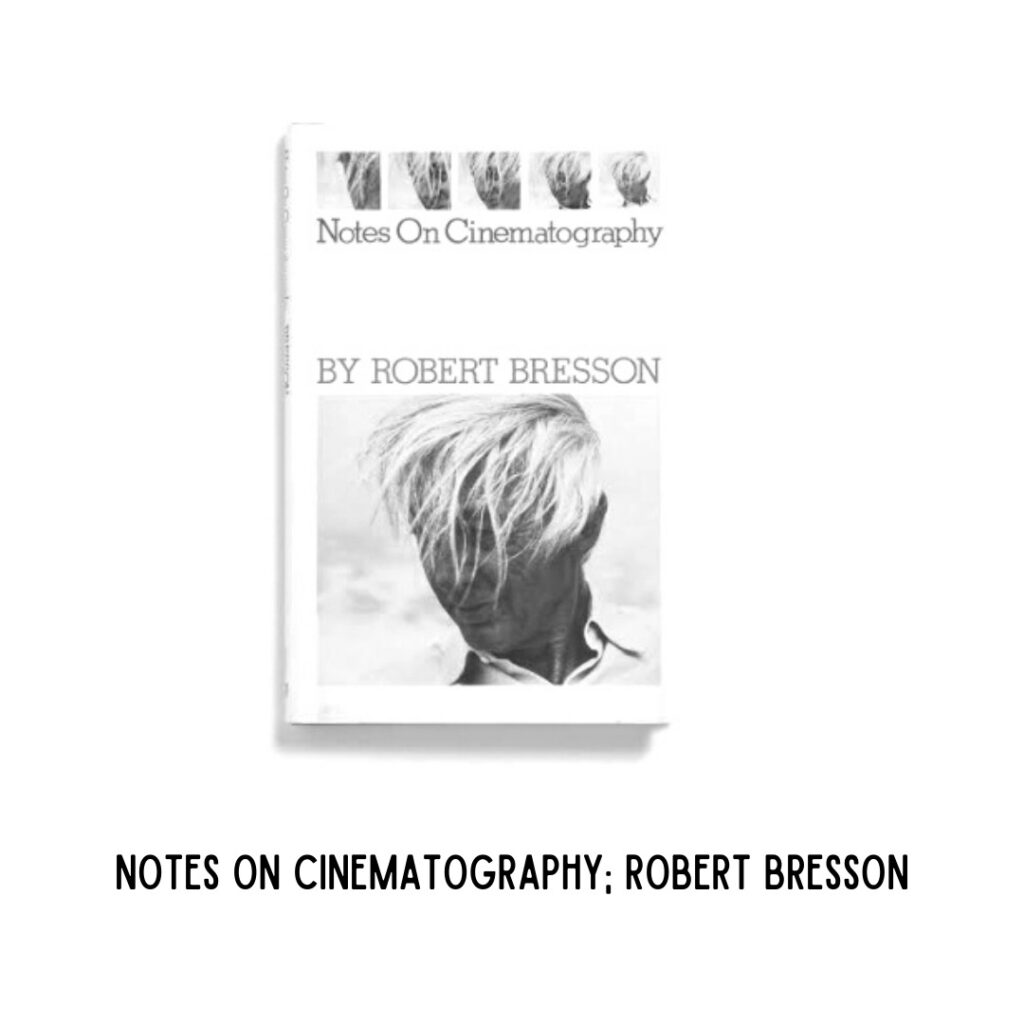A propósito de la legendaria reflexión de José Saramago en Viaje a Portugal, como preludio a las lecturas de abril proponemos el siguiente manifiesto: Hay que leer lo que no se ha leído pero también lo que ya se leyó, leer en primavera lo que se ha leído en verano, leer de noche lo que se ha leído de día. La lectura, como el viaje, no acaba nunca.
«Las mujeres muy jóvenes hacen a los hombres muy viejos». A lo largo de su segunda novela, Manuel Jabois va dejando regadas frases así, de una contundencia que impone, por certera (aunque a veces sean frases bonitas de las que no hay que fiarse, como se dice en el libro). Se proponen personajes delineados con el suficiente detalle como para creer que los conoces, pero no tanto como para que no sospeches de ellos, y una atmósfera emocional dibujada igual de bien que la geografía donde ocurre la historia. Todo envuelto en el misterio inquietante y cautivador de una niña desaparecida hace un cuarto de siglo, narrado por el ritmo magistral y el lenguaje irresistible del autor, con una estructura veloz que facilita la adicción. Miss Marte es imperdible en historia, narrativa y recursos. El Jabois columnista tiene un digno representante en el Jabois novelista. Si lo de las mujeres muy jóvenes es cierto, ya se verá.
«Estamos enterrados vivos», le dice un padre a su hija, Clara, con la que se intuye sostuvo una relación incestuosa. Se mantienen por decisión propia enclaustrados y atrincherados en una apartamento de un barrio pobre, junto a la pequeña Flor. Su única ventana hacia el exterior es Carmen, su vecina, y una azotea que lo misma invita al suicidio que a la reconciliación. En la voz de Clara, inmersa en una realidad sofocante, se vislumbra una rabia estéril, que se balancea entre la monotonía porque se sabe despojada de toda fuerza y emoción. Por eso hace bien en advertir Mario Levrero —una influencia decisiva en la formación de Trías como escritora de ficción— que la voz narrativa de La azotea es minuciosa y que se caracteriza por una crueldad casi amable, aparentemente inofensiva. Esto permite que la protagonista nunca se proponga alcanzar las cuotas pirotécnicas de un estallido emocional, sino que se muestra indolente, perversamente contenida, reservándose una última risa apretada entre los labios secos: la única victoria posible del que sabe que lo ha perdido todo.
«Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió treinta y nueve años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento». El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes (Impedimenta, 2019), traducida por Marian Ochoa de Eribe, es la primera novela publicada al español de la autora moldava Tatiana Ţîbuleac. Resultó finalista del premio al Libro del Año de la Asociación de Librerías de Madrid de 2019 y ganadora del Premio de la Unión de Escritores de Moldavia (2017) y el Premio Lyceum (2018). Hoy, mientras caminaba hacia mi trabajo, escuché esta frase: El odio une más que el amor. No puedo resumir mejor este libro que con esa afirmación. Se trata de una historia profunda, brutalmente explícita, poética y honesta. Aleksy es un adolescente problemático que decide pasar el verano con su madre en un pueblo de Francia. A través de su mirada se despliegan sentimientos de abandono, desprecio y odio. Dudé en continuar leyendo por la fuerza y crudeza de la narrativa, pero me fue imposible abandonarla; incluso terminé enganchada y con deseos de releerla. Rodeada de imágenes poderosas que evocan sentimientos y emociones, poco a poco se develan las razones del resentimiento y la fragilidad de la relación, la desaparición de su hermana, el rechazo de sus padres, el poco amor que recibió durante toda su vida. El psiquiatra de Aleksy le recomienda revivir, día a día, el último verano que pasó con su madre: tres meses en que ambos cambiarían para siempre.
Hay ciertas interrogantes que están adheridas a nuestra vida y propiamente se vierten en la literatura, a veces con cautela, otras como un torrente que se lleva todo por delante. Por supuesto, la capacidad innata del ser humano para designarnos como buenos o malos, aunque sea una terrible mentira, frecuentemente se ve en todas partes. Así, y solo así, la literatura —aquella palabra que parece pertenecer más a la ficción que a la realidad— sale bien librada, ya que muestra al hombre y la mujer en todo su esplendor. Quizá aquí es donde Degenerado amplía el valor del ser humano, construyéndolo a partir de lo estético, de lo inevitable y de lo controvertido. El personaje cuenta de modo insoslayable sus íntimos y perversos pensamientos, dado que, después de una larga noche, su vida parece cambiar o volcarse ante la defensa discursiva que tanto ansiaba pronunciar. Al final es un pédofilo y un asesino, pero también una ciudadano, un vecino y un hijo. Es entonces cuando Ariana Harwicz lo libera. Parece incapaz de definirlo como lo que es, pero tal es la fuerza narrativa del personaje, y todo lo que cuenta —su historia, su pasado, sus formas de conceptualizar la moral y la violencia—, que el lector se sumerge entre los límites de la real y lo ficticio. Al final de cuentas, hasta dónde puede o debe llegar la literatura, hasta dónde debe incomodarnos, sino hasta lo insospechado.
La realidad es bastante extraña. Y esa extrañeza es, de alguna manera, una característica intrínseca del funcionamiento humano. Escribir acerca de esa extrañeza es una manera de comprenderla o, al menos, de externar las dudas. Es tratar de materializar lo ininteligible. Dotar de cierta comprensión algo desconocido. En Sacrificios humanos (Páginas de Espuma), de María Fernanda Ampuero, se consolida una especie de retrato cruel (y quizás necesario) de esa realidad anormal que funciona como material de acompañamiento: a lo largo de una serie de relatos cruentos y hostiles, la escritora ecuatoriana nos sumerge en geografías comunes en las que se desarrollan historias fantásticas acerca de los horrores humanos más (extra)ordinarios: la soledad, encuentros desafortunados, escenarios prontos a la extinción, retratos de adolescentes relegadas, lesbianismo, abuso. Toda experimentación hilvanada por una escritura sombría, en la que lo horrendo se convierte en atracción y, posteriormente, en lugar fundamental para comprender los destrozos, los problemas estructurales. Cada pieza es estremecedora. Todas son extremidades de un cuerpo. Todo se desarrolla en el cuerpo, a través del cuerpo. Y pareciera que dentro de cada uno habitase un monstruo que de pronto se descubre incomprendido. Un monstruo de mil cabezas que es capaz de convertirse en cualquier cosa. Y los monstruos suelen no tener un rostro conocido más allá de las impresiones que navegan en nuestra imaginación. Acá se desploma cualquier idea funesta que creíamos inamovible. No hay límites, pero sí un saco lleno de deseos por explorar y tratar de habitar la realidad irreal. Cuando nos acercamos a olfatear a los personajes y sus recorridos dentro de las narraciones, percibimos que nada es normal. Y nos sentimos atraídos. Parecido a una sustracción sin intención aparente pero al mismo tiempo inexorable. Un sentimiento de peligro. Pero comprendí que hay cosas de los sentimientos que son como infecciones: capaces de gangrenarte entera en segundos, con una boca grotesca que te devora, un baño de mercurio por dentro, una bala de cañón. Parecido a permanecer atado frente al altar en que se llevan a cabo los sacrificios… Frente a ello, ¿es momento de ocultarnos, celebrar o mirar hacia otro lado?
En una especie de ‘fiebre zambrista’, llegué a Formas de regresar a casa de Alejandro Zambra por la recomendación de un amigo y, también, enamorado de su narrativa tras haber leído Poeta chileno, su más reciente -y preciosa- obra (de la cual, se pueden encontrar pequeños esbozos en este libro). Publicada en 2011, Formas de regresar a casa es una obra autoficcional; un escritor chileno que, a través de la mirada de su yo de nueve años (que es también la mirada de sus padres), rememora y compara la actualidad de su país natal con aquella época de los ochentas, la cual se vio agitada por el terremoto de Algarrobo (3 de marzo de 1985, el cual dejó un saldo aproximado de 200 muertos, 3mil heridos y cerca de un millón de damnificados) y, por supuesto, por la dictadura pinochetista. Además, fiel a ese estilo que produce ternura y escalofríos a la vez, Zambra retrata el vínculo innegable del autor con la escritura desde sus primeros años, gracias a la relación que tiene con Claudia, una niña tres años mayor que él y quien a través de una encomienda especial, sin saberlo, le enseña a detallar en palabras lo que sucede a su alrededor; una serie de anotaciones que cobrarán sentido años después, a su reencuentro. «La noche del terremoto fue la primera vez que pensé que todo podía venirse abajo. Ahora creo que es bueno saberlo. Que es necesario recordarlo a cada instante». Dicen que leer es amar; y hay que amar, y mucho, a Alejandro Zambra.
Emma Cline nos maravilla de nuevo con un lenguaje tan poético como preciso en su nueva nouvelle Harvey, donde se narran los pensamientos, acciones y percepciones del productor Harvey Weinstein. Cline configura un personaje que para nada pudiera ser interpretado como un ser monstruoso, psicópata o sufridor de malos tratos en la infancia. Ninguno de esos clichés tan manidos constituyen al personaje principal, un hijo sano del patriarcado. Un hijo sano del patriarcado que tiene la gracia de ser un megalómano en una Nueva York y en un Estados Unidos que alimenta su ego, poder e influencia. El protagonista se cree con todo el derecho del mundo de tratar a los sujetos como objetos para un único fin: el inacabable y victorioso sueño americano. Como dijeran periodistas españolas como Ana Requena Aguilar, haciendo paralelismos con los mal llamados violadores de “la manada”, muchos de estos hombres violadores y/o abusadores no son para nada conscientes de sus delitos, ni a nivel moral ni legal. Menos lo son en un mundo donde las mujeres son, en su vida, cuidadoras, ayudantes, asistentes, modelos y aspirantes a actrices o guionistas. Todas ellas, todas sus presas, tienen un patrón común: jóvenes de clases medias o bajas que también luchan por acceder a mundos donde no pertenecen o en los que tienen que demostrar su valía por doble. La incredulidad de Harvey ante su enjuiciamiento y el inminente veredicto va in crescendo, desarrollándose de forma excelente en la obra. Esta primera impresión se va mezclando con sus delirios de grandeza, aferro a la vida por medio de costosos y dudosos tratamientos psiquiátricos, ideas de producciones de filmes “cuando esto pase” , desconfianza hacia sus congéneres y, entre otras cosas, alucinaciones o los comienzos de una patología psicológica dada a consecuencia de esta megalomanía, esa bestia alimentada por la élite estadounidense durante décadas. El sueño americano desvanecido, por una vez, gracias a los “caprichos” de las mujeres que exigimos justicia y que iniciamos el movimiento #metoo. No dejen de leer a Cline si quieren entender de verdad la mentalidad y el modus operandi del maltrato machista, en particular de aquel relacionado con las grandes élites.
No sólo es ver y apreciar el séptimo arte, es desmenuzarlo, estudiarlo, resumirlo, experimentarlo, escribirlo y, sobre todo, pensarlo. La labor de un cinematógrafo expone aquello que se esconde en la línea espectral de cada relato, ya que aborda las historias marginales de cada persona, incluso de cada localidad, para buscar ser universal. Robert Bresson es la representación de una mirada que se aproxima a la filosofía de la acción de cada uno de nosotros, proponiendo cierta distancia entre teatro y cine. Como cinéfilos y espectadores de nuestra realidad, debemos interrogar el porqué de cada cosa que hacemos, partiendo de una viveza casi fantasmal. Notas sobre el cinematógrafo nos introduce a una mente intelectual que hace ver el cine como una especie de vida y crítica sobre el mundo, desde sus acciones hasta el arte que se crea a base de estas. Una experiencia onírica para los que conciben la cinematografía como un acto superior.
Llegué a Mentira y Sortilegio de puntitas, sin hacer mucho ruido, porque temía que su hilo argumental me imposibilitara llegar hasta el final, a sus más de mil páginas. Sin embargo encontré una historia entrañable, donde la magia y el talento de la escritora italiana Elsa Morante se encuentran y dan lugar a la fina creación de sus personajes, tan atormentados como complejos, llenos de secretos y misterio, capaces de alejarme de la falsa concepción que tenía de la novela, en la que la idealización del amor romántico era tan sólo un pretexto. «El futuro y el pasado, en efecto, son dos territorios de niebla y de vértigo que los vivos pueden explorar sólo con la fantasía y con la memoria.» Mentira y Sortilegio está llevada sagazmente por una narradora cuyo nombre es Elisa, que no es precisamente protagonista pero sí la voz de su historia familiar, en la que hila algunos sucesos que vivió, otros que ni siquiera le constan pero le han contado y otros tantos que imagina. Este ingenioso toque hace de la historia una narración exquisita. Las hermanas Brontë, Poe, Goethe, entre muchas otras referencias literarias, acompañan situaciones que van de la obsesión y la locura a la comedia, y luego llegan hasta las últimas consecuencias: la tragedia. Morante describe de forma espectacular el perfil psicológico de quienes son víctimas de las relaciones tóxicas y enfermizas, escudriñando los estereotipos de la maternidad y la paternidad de una sociedad al sur de Italia, en pleno siglo XX. Las figuras femeninas son supersticiosas, desconfiadas y viven en una constante desesperación; mientras que las figuras masculinas viven en el privilegio, son manipuladores, mentirosos y corruptos. La pobreza, la decadencia y la desigualdad también juegan un papel trascendente en las relaciones de pareja y familiares, donde el amor parece perverso, porque en realidad no es amor, sino sólo un reflejo de sus decisiones y frustraciones.
Sin duda estamos ante una novela explosiva y rebelde, cuyo vehículo narrativo consolida a la perfección la historia de tres mujeres: Nadia, su madre Albis Torres y la legendaria guerrillera Celia Sánchez. Para Wendy Guerra, hablar de su generación y la de sus padres es hablar también del proceso revolucionario que se vivió en la intimidad del seno familiar. Y es ahí, justamente, donde la novela comienza a navegar entre la historia y la crítica social, transformándose así en una obra que retrata a la perfección el papel de Cuba actualmente. Me parece que el mayor éxito de Nunca fui Primera Dama es que resignifica los mitos revolucionarios desde una postura donde el presente emerge sin prejuicios.
Los Abismos, la novela ganadora del Premio Alfaguara 2021, escrita por la colombiana Pilar Quintana, propone una narración a través de la voz de una niña (Claudia) que ve como se resquebraja ese territorio tan delicado en el que se vive la infancia. La novela desarrolla la historia en Cali, Colombia, en un sector socioeconómico acomodado, en el que la autora nos va tejiendo cómo se vive debajo de esa superficie brillante de las apariencias y cómo las raíces de una vida conjunta van de la mano con el cuidado con el que se riegan los detalles en las relaciones. Los personajes se mueven en un mundo que va fijando su mirada hacia dentro, por comodidad, ignorancia o usos y costumbres arraigadas en nuestros países, dejando de lado lo que sucede en torno a ellos. Claudia, de tan sólo ocho años, posee una percepción de momentos especial y ve con impotencia, por obvias limitaciones como infante, que sus padres y defectos que acompañan van arrastrando su vida hacia el despeñadero, sin posibilidad de retorno. La narrativa de Pilar Quintana es magnífica: limpia y sencilla, capaz de llevarnos de la mano a temas tan delicados como el suicidio, el alcoholismo y la infidelidad.