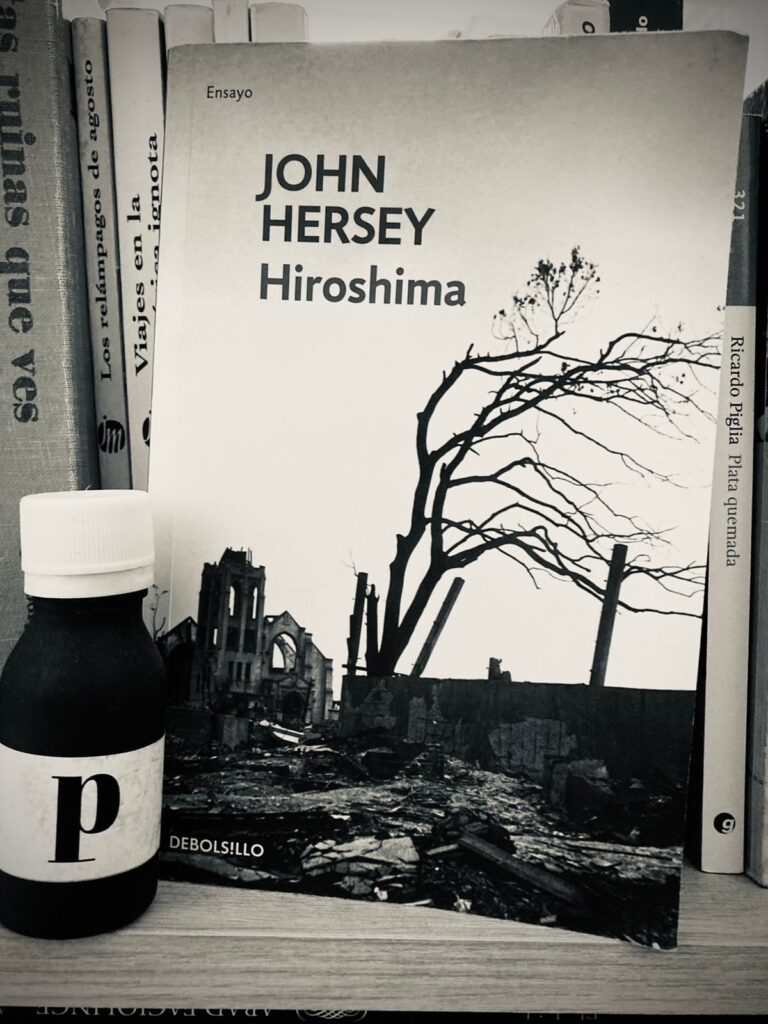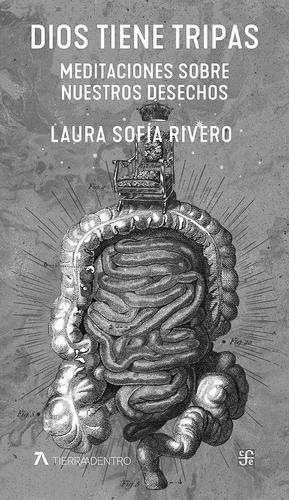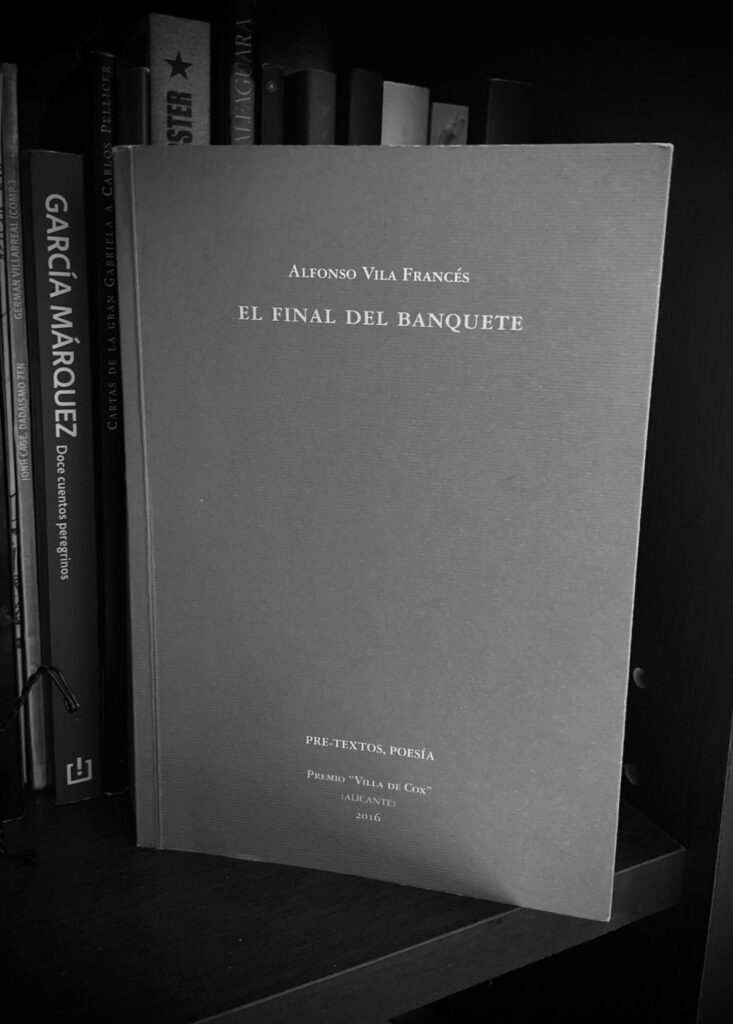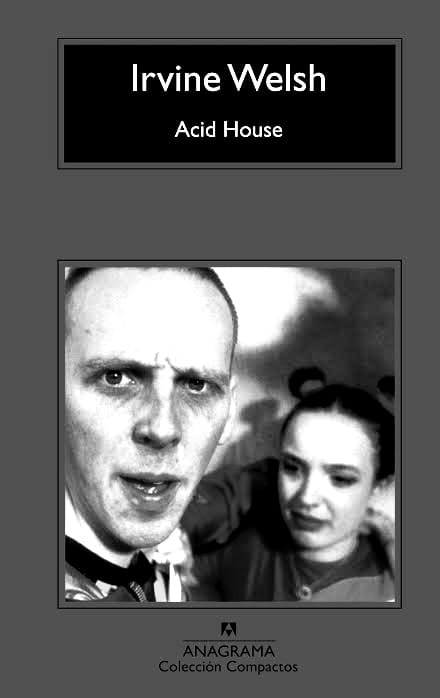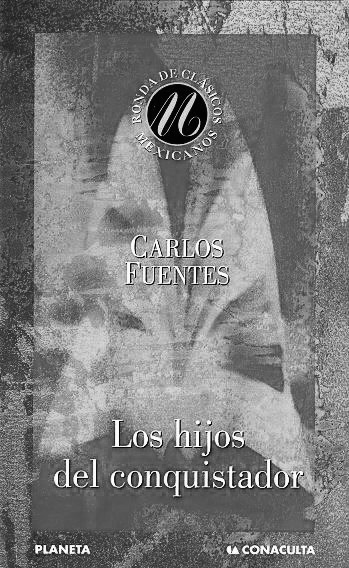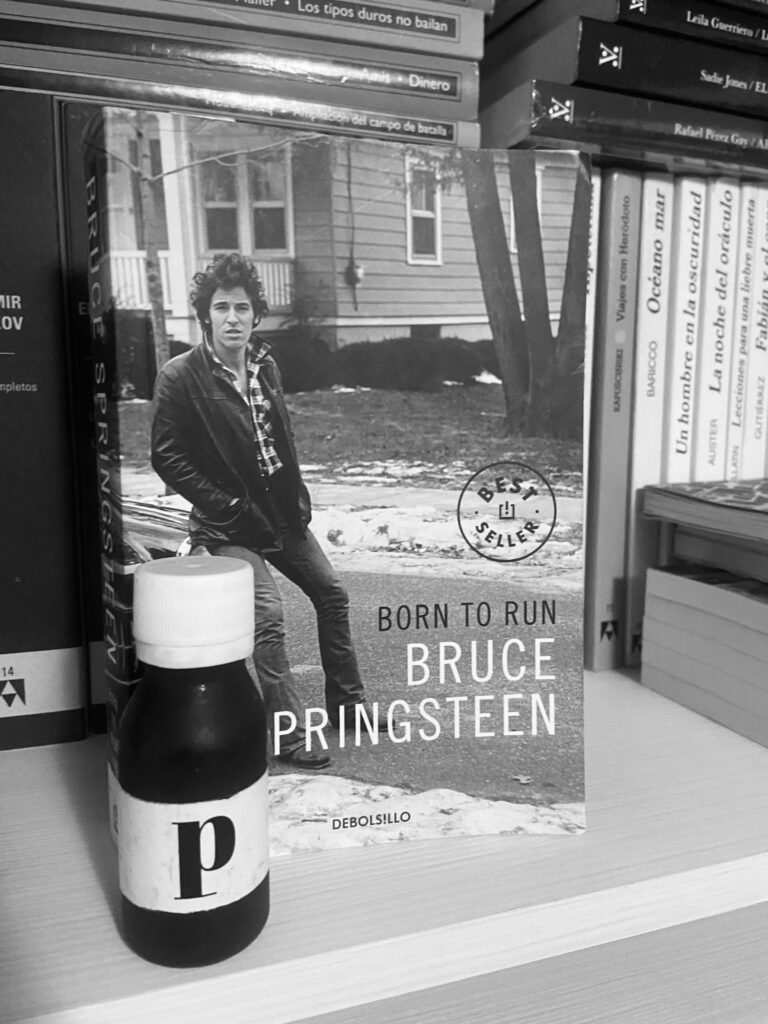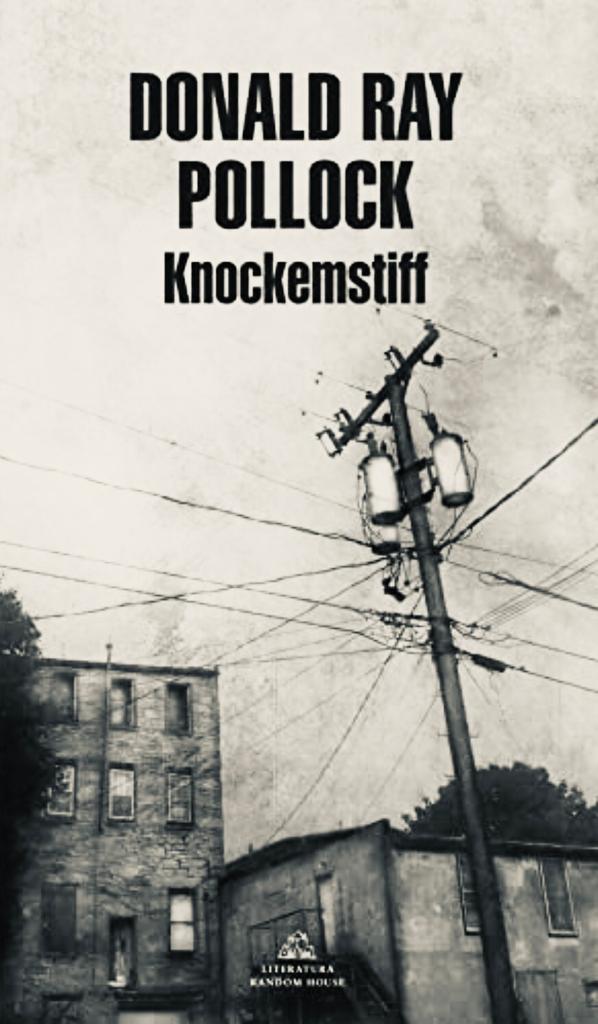La piedra angular de la no-ficción del siglo XX, una de las más interesantes ensayistas mexicanas del momento, el portavoz de la clase media deprimida, el testigo de un poeta valenciano, las cicatrices rulfianas en torno a la paternidad, la autobiografía de una leyenda musical y un pueblo sureño norteamericano se entremezclan para conformar las lecturas del mes propuestas por la redacción purgante.
Hiroshima; John Hersey
Las letras de John Hersey (Tianjín, China, 1914 – Key West, Florida, EEUU, 1993) llegaron adonde la frialdad (crueldad) de los números no llegarán nunca. Hiroshima, reportaje narrativo originalmente publicado en el New Yorker en agosto de 1946, retrata y dimensiona de manera contundente la tragedia humana que supuso el uso de la bomba atómica para dar carpetazo al conflicto bélico más grande del siglo XX. Este relato de no ficción describe, a través de la vida de seis personas (un sacerdote alemán jesuita, una costurera enviudada, dos doctores, un ministro y una mujer joven que trabajaba en una fábrica), la miseria que se vivió desde aquella mañana del 6 de agosto de 1945 y pone en la mesa el dilema ético —por llamarlo de alguna forma— que supuso querer evitar una mayor cantidad de muertes cercenando la vida de una ciudad entera (dos, en realidad). Hersey muestra el antes, el durante y el después de la bomba de manera concisa, sin emitir juicios. Poniendo en relieve cómo la bomba continuó matando gente mucho tiempo después de ser detonada. La lucha de los hibakushas (‘persona afectada por una explosión’ en japonés) por sobrevivir es el hilo conductor del relato que ocupó toda la edición de la revista. El libro contiene también un último capítulo agregado cuarenta años después por el mismo autor, «Las secuelas del desastre», donde retoma lo que siguió —secuelas y consecuencias— en la vida de estos seis sobrevivientes. Este reportaje que nos sumerge en la vida japonesa fue considerado la mejor pieza periodística estadounidense del siglo XX.
Dios tiene tripas; Laura Sofía Rivero
La literatura suele olvidarse de muchas cosas que forman parte de nuestra humanidad. En contraste, en otras ocasiones, la misma literatura se interesa en humanizar lo ya humano, eso que a veces pasamos por alto por automatización, naturalidad y cotidianidad. Es decir, vuelve al mapa lo que otros desechan, lo que no tiende a hablarse, aquello que es repulsivo, y que, sin embargo, existe y es vital. Poner sobre el mapa lo evidente, aquello que se esconde por entre los rostros de una sociedad pura, tímida, que se avergüenza. En Dios tiene tripas (FCE, 2021), Laura Sofía Rivero escribe una especie de catálogo de posibilidades naturales a través de ensayos que, a la vez que divierten, confrontan y enseñan el lado aquel que se empeña esconder de la escatología, de las reacciones de nuestros cuerpos, nuestras excreciones, las vivencias atemporales. Pone sobre la mesa el festín de eufemismos a los que se recurre según las circunstancias que exija el grado de pudor y pena y los desecha para nombrar las cosas por su nombre y recuperar así esa valía olvidada que, por más que se niegue, termina por ser vital. Finalmente, como apunta la ensayista mexicana: «La privacidad la exigen los que se avergüenzan; la intimidad, los pudorosos». Resta así, claro, no escatimar en posibilidades y adentrarnos en estas meditaciones sobre nuestros desechos.
El final del banquete; Alfonso Vila Francés
La nostalgia es un sentimiento que ¿nos embriaga o nos atrapa? Nos quedamos acervados en una cárcel del tiempo sabiendo que no tendrá más lugar. Lo efímero de la cotidianidad no nos deja observar que ese tiempo caducará. Sin embargo, nos queda el recuerdo traslúcido de un mejor momento que no volverá, pero nos evoca a tener esa imaginativa del pasado. Según se mire puede ser una cárcel particular de la cual no salir o, todo lo contrario, remendar y entender porque los hechos acontecieron y dejar esa etapa donde tuvo que ser y fue. El poemario El final del banquete, de Alfonso Vila Francés, que se enmarca dentro de la «Trilogía de la crisis», se enfoca en un recorrido que trasciende en el tiempo. En un ejercicio catártico se pregunta, divaga, señala y remarca cada momento y/o hecho que aconteció. Todo ello bajo un uso de la palabra particular y cargado de la importancia del significado de cada término. Cada poema puede ser leído por separado, pero la complementación de uno sobre otro es, incluso, necesario. No es gagá, todo cumple una línea marcada en la que el propio Alfonso —si me permite el tuteo— nos hace viajar al pasado. Y ahí es donde él nos señala que quedamos condenados a lo que dijimos:
Todos sabemos
durante cuánto tiempo cumpliremos nuestra condena
de buscar en las palabras y la noche
todo lo que ya sabíamos
que jamás esconden las palabras y la noche.
Acid House; Irvine Welsh
En la medida de lo posible, la literatura de Irvine Welsh debe leerse en inglés, de lo contrario, podría perderse mucho de la vastedad coloquial del slang escocés que compromete a la prosa del escritor con el humor negro y las vivencias de una juventud al límite, como la que vivió el autor. Después del éxito avasallador de Trainspotting, Irvine Welsh publicó en 1994 Acid House, una recopilación de 22 relatos y una novela corta que adelantaban el futuro universo expandido del escritor: prostitutas, yonkis, exyonkis, borrachos, desempleados y enfermos mentales se alejan de la condición de víctimas para transfigurar la autodestrucción como forma de vida. Son crónicas de los estragos dejados por Margaret Thatcher en los 80 y la ebullición de la cultura del club nocturno, las drogas duras y el conformismo de una clase media traicionada, donde las adicciones se convierten en la nueva hambruna. Welsh conoció los infiernos de la adicción a la heroína y en sus letras se agradece la capacidad de encontrar el humor en la desgracia que provoca la naturaleza humana, con seres que viven sólo para la siguiente dosis, sin saber dónde amanecerán mañana. La variedad en forma y estilo de los 22 relatos que comprenden Acid House va de la descripción introspectiva en primera persona, hasta la narración detallada de eventos desde la lejanía de un narrador que no pierde oportunidad para provocar e incomodar al lector, quien se pasea entre partidos de futbol, homosexuales reprimidos, pubs de mala muerte, infidelidades y vandalismo en una Europa pesadillesca, carente de autoridad y razón, pero innegablemente placentera. Es probable que Irvine Welsh jamás pueda superar el éxito de Trainspotting y su estela cinematográfica, pero en Acid House está sin duda mucho de lo mejor que el autor ha escrito, un itinerario que corre por varios de los momentos más ríspidos y nauseabundos del pecado y la salvación de sus personajes. La edición en español del libro, con la puntual traducción de Federico Corriente, traslada a nuestro idioma el dialecto escocés de Edimburgo con una soltura que impacta, pero lejana aun de la crudeza original de la narrativa Welsh. Aquí, más Welsh que nunca.
Los hijos del conquistador; Carlos Fuentes
La necesidad rulfiana de búsqueda paterna inunda las páginas de este brevísimo diálogo entre los hijos de Hernán Cortés, ambos de nombre Martín, quienes bocetan la silueta de un conquistador desconocido para los libros de historia y de una sociedad que se encuentra dando sus primeros y convulsos pasos. Con su vínculo plasmático, las diferencias que pululan por sus argumentaciones parecen mejor matizadas, evidentemente, pues transitan entre la vida de abolengo y la incertidumbre explotadora de las clases más desfavorecidas dentro de la Nueva España. Nos encontramos frente a un relato espontáneo sobre la desigualdad colonial, la legitimidad, las herencias y cargas inmateriales de los progenitores y la interpretación de los inalterables lazos sanguíneos que parecen, por breves instantes, dividir a una nación que se encontraba experimentando las consecuencias de un mestizaje profundamente complejo y un ultraje mayúsculo hacia sus costumbres y modos de vida. Juicios interminables, joyas perdidas y encuentros carcelarios permiten, a estos hermanos aturdidos, el acercamiento anonadado al rostro del otro, intentando abolir prejuicios, orgullos y peleas infantiles. Un hito rotundo dentro de los anaqueles de la biblioteca de Carlos Fuentes gracias a su sencillez estructural, su precisión temática y su sensata invitación a un ejercicio reflexivo sobre el proceso de adaptación posterior a la conquista a través de estos ideales contrarios, propios de un despertar curioso sobre la historia intrincada de un país siempre surreal.
Born to run; Bruce Springsteen
Leída la autobiografía de Bruce Springsteen y el espléndido reportaje de David Remnick publicado en The New Yorker, la única reflexión posible es la siguiente: Todos necesitamos un Jon Landau en nuestras vidas. Landau abandonó su carrera como crítico musical —cuyo punto culminante fue aquella legendaria reseña sobre para The Real Paper en la que se referiría a Bruce como un híbrido de Chuck Berry, el primer Bob Dylan y Marlon Brando— para convertirse en el gran prescriptor y confidente del músico nacido en Freehold: «una población de infarto que se baja los pantalones, engendra revueltas raciales, odia a los diferentes». Digo todo esto porque a partir de la figura de Landau se explica que Springsteen haya pasado de ser un outsider —hijo de madre italiana y padre irlandés— de la canción popular americana a convertirse en uno de los artistas más influyentes del último medio siglo. Ahora bien, la razón por la que he encarnado en un lector de biografías converso tiene con ver con mi curiosidad casi infantil. Born to run me descubrió cosas que no sabía y que, probablemente, me puedan dejar mal parado como springsteeniano tardío. Por ejemplo, ignoraba que Brian de Palma, nombre propio del Nuevo Hollywood, dirigió el video de «Dancing in the dark», que también resultó ser el rito de iniciación de Courteney Cox. Me parece una irresponsabilidad absoluta que los niños puedan crecer y aprobar en la escuela sin controlar ese tipo de datos. En fin, lo que más me interesaba de la autobiografía de Springsteen era confirmar que en efecto descendía conscientemente del árbol genealógico de Bob Dylan, Woody Guthrie, Hank Williams, Elvis Presley, Roy Orbison y Frank Sinatra y descubrir, al mismo tiempo, que la violencia soterrada de los cineastas Terrence Malick y John Ford fueron decisivas a la hora de transitar a nivel lírico y conceptual de discos como Born to run a The River y el infravalorado álbum acústico Nebraska. Toda esta idea puede ser perfectamente condensada en «Johnny 99», la oscura historia de un hombre que lo pierde todo tras el cierre de una planta de Ford en Mahwah, Nueva Jersey, detonando el comienzo de una vida delictiva que le condena a pasar 99 años en prisión. Que nunca nos falte Bruce Springsteen.
Knockemstiff; Donald Ray Pollock
Imaginad un pueblo sureño norteamericano. El típico pueblo sureño norteamericano. Aparentemente no tiene nada de malo, solo que su nombre es tan difícil de pronunciar como de escribir. Según nos adentramos en sus fauces nos encontramos con gente normal. Nada fuera de lo común, simples charlatanes que tienen problemas con la bebida, con la pareja, con los hijos, con los turistas, con la topografía del mismo pueblo que los acoge, con los padres, con la religión y, como habréis podido deducir, con ellos mismos. Pasa que lo normal, no es del todo normal. Pasa que los adosados que antaño se promocionaban como una zona residencial ahora se caen a pedazos. Pasa que pasan cosas. Como tiene que ser. De ser lo contrario ya nos habríamos pasado de largo al no comprender por qué había tantas consonantes en el cartel de entrada. Habríamos dicho: “¡Que os jodan, palurdos!”. Menuda chusma estamos hechos.